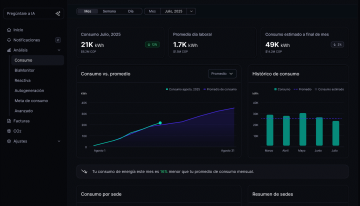El castigo que sufre un preso político en Venezuela no se limita al recluso; se extiende a sus familiares. La rutina de Margareth está dictada por el encierro de su hermano Josnars Baduel, quien lleva casi seis años encerrado y hoy se … encuentra en el Rodeo I. En lugar del infame Helicoide, este recinto penitenciario a las afueras de Caracas es el nuevo epicentro de la tortura del chavismo, según denuncian los familiares de los reos.
Desde que Estados Unidos entró en Venezuela y se llevó a Maduro, el silencio se ha apoderado del Rodeo I. Las visitas están suspendidas y la angustia de las familias choca con la realidad de una transición que no termina de materializarse. Margareth es tajante ante este nuevo escenario: «Mientras no generen una posibilidad real de cambio al abrir las rejas y liberar a los más de mil presos políticos, seguiremos en el mismo punto». Teme que, sin esa señal, la situación empeore «no solo para los presos, sino para todos los venezolanos». Y es que, aunque la tiranía haya sido descabezada, sus tentáculos y el sistema de tortura a la disidencia permanecen, por los momentos, intactos. «Hasta el momento el régimen no ha dado señales de querer hacerlo distinto».
Esa maquinaria, aunque ahora opera en silencio, sigue viva en la memoria muscular de Margareth. No necesita estar físicamente en la entrada del Rodeo I para sentir el peso del protocolo de deshumanización; le basta con cerrar los ojos para volver al inicio del trayecto. Todo empieza cuando los custodios anulan su visión y la obligan a caminar hacia la nada.
«El proceso es largo para lo poco que te permiten ver a tu familiar», relata Margareth a este periódico. Antes de la oscuridad, hay que superar la burocracia del despojo: entregar el documento de identidad y proveer los artículos de higiene que el penal no suministra, desde el champú hasta el desodorante. Eliminando los envases originales, todo debe ser trasvasado a bolsitas transparentes con cierre a presión para que los custodios verifiquen que no se oculta nada en su interior. Después, los visitantes deben someterse al registro de funcionarios que ocultan sus rostros bajo capuchas.
En la primera imagen, el exgeneral Raúl Baduel junto a su hijo Josnars. En la segunda y tercera, familiares y amigos de presos políticos protestan en Caracas para exigir la liberación de los presos de conciencia
ABC
En una segunda inspección, «te piden desabrocharte el pantalón, mostrar tu ropa interior y levantarte el sujetador», detalla. La precaución es extrema. Revisan el cabello, los zapatos e incluso los ojos para descartar hasta el uso de lentillas. Solo tras pasar un identificador de rostro comienza el trayecto final: «Te colocan una capucha y te conducen hacia el área de visita; son aproximadamente unos 140 pasos».
Trayecto a ciegas
Al final del recorrido no hay abrazo. «No hay ningún tipo de contacto físico ni privacidad», lamenta. La comunicación es a través de un cristal y una bocina, bajo la vigilancia estricta de guardias que escuchan cada palabra y controlan un tiempo que el visitante no puede medir, pues hasta los relojes están prohibidos. Para salir, la rutina se repite a la inversa: capucha, caminata y registro. «Es una carga mental para la familia, es vivir una semana en angustia porque se tiene muy claro lo que allí viven a diario: es un lugar creado para desgastar sus organismos».
El Rodeo I no es una cárcel común; las familias denuncian que desde hace dos años opera como el nuevo centro de tortura y aislamiento del régimen. Allí, Josnars y el resto de presos políticos permanecen confinados las 24 horas en celdas de dos por dos metros. Su mobiliario se reduce a un lecho de cemento, una letrina y un tubo en la pared que hace las veces de ducha, aunque el suministro de agua se limita a escasos minutos al día. La desnutrición es parte del castigo: la comida es insuficiente, la hidratación está racionada y ni siquiera la luz natural está garantizada, pues las salidas al sol quedan a la entera discreción de los custodios.
Para los Baduel, el ensañamiento es generacional y político. El general Raúl Isaías Baduel, padre de Josnars, no fue un opositor cualquiera; fue el ministro de Defensa que restituyó a Hugo Chávez en el poder tras el golpe de 2002, para luego convertirse en una voz crítica contra la deriva autoritaria del chavismo. Esa disensión le costó más de una década de prisión, incluyendo cinco años en ‘La Tumba’, una prisión del Sebin situada cinco pisos bajo tierra, diseñada para el aislamiento sensorial, sin luz ni aire natural. El general falleció en 2021 bajo custodia del Estado, en los brazos de su propio hijo Josnars. Hoy, además de requerir cuatro operaciones por las torturas sufridas, Josnars carga con el trauma de haber pedido auxilio en vano mientras su padre moría por falta de atención médica.
Hugo Chávez junto al fallecido exministro de Defensa Raúl Baduel
AFP
El peso del apellido
«Nuestro apellido se ha convertido prácticamente en un delito para el régimen», sentencia Margareth, consciente del precio que paga por su sangre. Vivir bajo asedio constante, con un hermano recluido en condiciones deplorables, supone una carga mental agotadora, pero ella encuentra refugio en la fe. «Dios nos ha sostenido», asegura. A pesar de los intentos sistemáticos por quebrar su dignidad, el dolor se ha transformado en combustible: «Seguimos de pie, luchando por mi hermano y por todos los presos políticos. No queremos que nuestra historia se repita, pues se lleva mucho dolor en el alma y eso nos impulsa a seguir».
Josnars no está solo en esta causa. Su detención se produjo en el marco de la operación Gedeón, la fallida incursión marítima de mayo de 2020 que intentó deponer a Nicolás Maduro. En ese mismo expediente, y bajo el mismo techo de cemento del Rodeo I, se encuentran otros hombres cuyos nombres quedaron sepultados tras los muros.
Sin información oficial
Es el caso del capitán Antonio Sequea, esposo de Verónica Noya, y de Fernando Noya, su hermano, quien además posee la nacionalidad española. Para Verónica, el aislamiento es una condena añadida que dura ya un año y ocho meses, desde que fueron trasladados desde El Helicoide. Tradicionalmente, este singular edificio proyectado como un centro comercial ha sido el símbolo de la represión chavista. «No hemos recibido información oficial, las llamadas no están permitidas en ese nuevo centro de torturas; en la práctica el aislamiento es total y absoluto», denuncia a ABC.
La ironía del nuevo escenario político no se le escapa. Mientras el expresidente Maduro pudo designar defensa en 48 horas tras su detención, su esposo y su hermano llevan más de cinco años en un limbo jurídico. «Fueron sentenciados sin poder nombrar abogados de confianza y nunca hemos tenido acceso a los expedientes», explica Verónica, quien exige una amnistía inmediata si realmente se busca una transición: «No se puede hablar de cambio ni reconciliación mientras existan personas encarceladas por motivos políticos».
La incertidumbre se extiende a varias familias. Yajaira González, hermana de Alejandro González —también hispanovenezolano—, confirma que la suspensión de visitas y ‘paquetería’ es total. Este término, en el contexto carcelario, no alude a la correspondencia, sino al suministro vital de aseo personal, medicinas y agua que las familias deben entregar semanalmente para que el recluso sobreviva ante la inacción del Estado.
A diferencia del hastío de otros años, la voz de Yajaira denota un cambio hacia la esperanza. «Hace dos semanas me decía que no iba a ver más a mi hermano pero, dados los acontecimientos, creo que pronto los van a liberar», confiesa. «La esperanza no se desinfla, al contrario. Estoy convencidísima de que saldrán. Veo más cerca el poder volver a darle un abrazo».
Un año desaparecido
Bajo esa misma incertidumbre se encuentra el caso de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, quien ganó las elecciones de 2024 según las únicas actas publicadas pero cuya victoria no fue reconocida por Maduro. Se supone que también está recluido en el Rodeo I pero, tras cumplirse este miércoles un año exacto de su detención —o, más precisamente, de su desaparición—, su familia sigue sin poder confirmar su paradero. Doce meses después, su exigencia es de mínimos: la libertad inmediata o, al menos, una prueba de que sigue con vida.