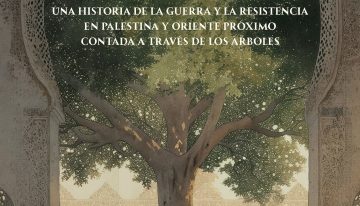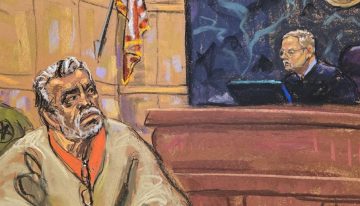Kunihiko Sakuma no había cumplido diez meses de vida cuando le cayó encima una bomba atómica. «Mi madre me cargó en la espalda mientras evacuábamos y en el camino nos alcanzó la lluvia negra [precipitaciones de ceniza y material radioactivo]», narra con recuerdos heredados. « … En aquel entonces la mayoría de las casas eran de madera, por lo que la explosión hizo que se derrumbaran, atrapando a sus residentes bajo los escombros. Muchos murieron quemados en los incendios que se desataron después».
Tal día como hoy hace ochenta años, la humanidad empleó por primera vez un arma nuclear. A las 8:15 del 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba de uranio ‘Little Boy’ sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. A las 11:02 del 9 de agosto, otra de plutonio, ‘Fat Man’, impactó Nagasaki. La segunda y última vez. Por ahora.
Este ataque dejó en Hiroshima entre 90.000 y 166.000 muertos –equivalentes al 26-49% de su población– y entre 60.000 y 80.000 en Nagasaki –22-32%–. La mitad de los decesos ocurrieron en las primeras veinticuatro horas. Unos macabros porcentajes que no incluyeron a Kunihiko Sakuma ni, milagrosamente, a ninguno de los seis miembros de su familia.
Sus padres, sus dos hermanas mayores y su abuela sobrevivieron; y su residencia, tres kilómetros al oeste del hipocentro, se mantuvo en pie. «Las ventanas volaron, las paredes se derrumbaron, las tejas del techo se esparcieron por todas partes y la casa quedó inclinada hacia un lado, pero aun así pudimos seguir viviendo en ella», rememora. «Comparados con muchos vecinos que habían perdido a sus seres queridos y se habían quedado sin hogar, los daños fueron menores y logramos subsistir».
Ahora bien: la inédita devastación de la bomba avanzaba en el tiempo como en el espacio. Su hermana mayor falleció en 1947 con apenas cuatro años, y pronto todos los Sakuma empezaron a sufrir problemas de salud derivados de la radiación. También él. A los seis años, su hígado y sus riñones comenzaron a fallar. El niño Kunihiko aceptó su suerte y se preparó para morir.
Sin embargo, no murió. Aquel bebé es hoy un afable anciano que representa tanto a los vivos como a los muertos en su condición de director de la Confederación de Víctimas de la Bomba Atómica en la prefectura de Hiroshima. Este organismo, más conocido como Nihon Hidankyo, fue fundado en 1956 para hacer campaña por la abolición global de las armas nucleares y defender a los «hibakusha», los damnificados por el bombardeo.
El señor Sakuma y su equipo de treinta voluntarios reciben a ABC en su sede local, un modesto espacio repleto de mapas, recortes de periódicos y grullas de origami. Lucen sonrientes pero atareados. Un gran calendario en la pared muestra la cuenta atrás para el aniversario y su conmemoración en el Parque Memorial de la Paz, a un par de calles de distancia. En el centro de aquel lugar, un cenotafio contiene los nombres de lo difuntos. «Que todas las almas aquí descansen en paz, pues no repetiremos el error», reza el monumento, una promesa cada vez más frágil ante un mundo de hostilidad creciente.
La dignidad de recordar
«En esta era de armas nucleares, cuando su poder genera más atención que el sufrimiento que provocan y cuando los acontecimientos humanos giran cada vez más en torno a su producción y proliferación, ¿qué debemos recordar?». La pregunta, de rabiosa actualidad, la anotó Kenzaburo Oé en sus ‘Cuadernos de Hiroshima’ (Ed. Anagrama) allá por octubre de 1964.
«Acababa de empezar mi carrera de escritor novel a la sombra de la literatura japonesa y americana de posguerra», explicaría luego el célebre literato. «Toda la sensibilidad, la moral y la ideología que había en mi bagaje personal quería pasarlas por el cedazo de Hiroshima para examinarlas de nuevo bajo el prisma de esta ciudad».
La respuesta a su interrogante la halló en la «dignidad humana» de las víctimas, «aquella gente que toma el sufrimiento que la bomba atómica les ha infligido y lo transforma de una fuerza pasiva a una activa. Utilizan su sentimiento de vergüenza y humillación como argumento de peso en el movimiento contra las armas nucleares».
Este mismo mérito destacaba, al cabo de seis décadas, el Premio Nobel de la Paz, concedido en 2024 a Nihon Hidankyo «por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar a través de testimonios de supervivientes que no deben volver a utilizarse jamás». «Con el tiempo, se ha consolidado una poderosa norma internacional que estigmatiza el uso de estas armas como algo moralmente inaceptable. Esta norma se ha conocido como el ‘tabú nuclear’. El testimonio de los hibakusha ocupa un lugar único dentro de este contexto».
80 AÑOS DE LA TRAGEDIA ATÓMICA
Arriba, la fantasmagórica Cúpula de la Bomba Atómica es el símbolo de la destrucción atómica de Hiroshima; debajo, a la izquierda, monumento a las víctimas situado en el hipocentro donde cayó la segunda bomba, ‘Fat man’ en Nagasaki; la derecha, una reproducción de ‘Fat man’
j. SANTIRSO
Ochenta años después de aquellas funestas mañanas, las armas nucleares no han vuelto a emplearse. Quizá eso suponga el mayor éxito realista al alcance de Hidankyo y otros movimientos abolicionistas, con los traumáticos recuerdos de las víctimas y su voluntad de expresarlos convertidos en la fuerza pacifista más poderosa del mundo.
«Sí, nos alegramos mucho de recibir el Premio Nobel. Por un lado, es un avance positivo que nos coloca en una posición más favorable para llevar a cabo actividades contra las armas nucleares. Pero, por otro lado, el mundo parece estar moviéndose en la dirección contraria», reconoce el señor Sakuma con voz susurrante y monocorde, ajena a todo lamento. «Tanto las potencias nucleares como los países bajo sus paraguas consideran que deben poseerlas para garantizar su seguridad nacional. Esa es nuestra preocupación. Por eso creo que debemos fortalecernos aún más y alzar la voz con más firmeza. Tenemos que cambiar esta inercia de alguna manera».
Un mundo armado
El propio fallo del Nobel hacía referencia a dicha deriva belicista. «Resulta alarmante que, hoy en día, el tabú nuclear esté siendo puesto en entredicho», advertía. «Las armas nucleares actuales tienen un poder de destrucción mucho mayor. Pueden matar a millones de personas y tendrían un impacto catastrófico en el clima. Una guerra nuclear podría destruir nuestra civilización».
La realidad, no obstante, tiene su propio discurso. La tenencia de armas nucleares se ha convertido en el elemento esencial para garantizar la supervivencia de un Estado. Múltiples escarmientos a lo largo de los últimos años lo corroboran. Ucrania las devolvió y ahora apuntan en su contra desde Rusia. Libia las entregó y Muamar el Gadafi fue derrocado. El régimen de los Kim, en cambio, se encomendó a ellas y Corea del Norte permanece inamovible. Irán trató de seguir su ejemplo y, tras el fracaso de las negociaciones, EE.UU. bombardeó tres de sus complejos a finales de junio. China, mientras tanto, incrementa su arsenal a gran velocidad.
«La situación actual es bastante complicada, el orden establecido parece estar colapsando», admite Kazuko Hikawa, subdirectora del Centro de Investigación para la Abolición de las Armas Nucleares (RECNA) de la Universidad de Nagasaki, quien acto seguido ofrece una lectura positiva. «Aun así, la historia siempre tiene altibajos, por eso tenemos que adoptar una perspectiva a largo plazo. En la Guerra Fría llegó a haber 77.000 ojivas, hoy ese número se ha reducido a unas 13.000».
«La situación actual es bastante complicada, el orden establecido parece estar colapsando»
Kazuko Hikawa
Subdirectora del Centro de Investigación para la Abolición de las Armas Nucleares
El optimismo parece grabado en el centro desde el utópico propósito inscrito en su nombre. «Personalmente creo que la abolición es posible. Sé que es difícil, pero puede lograrse si transformamos la sociedad», defiende la académica. Antes de incorporarse a RECNA, Hikawa dedicó 24 años a la diplomacia, una carrera que comenzó en el ámbito de la inteligencia y cuyo primer destino fue Berlín. «Tuve la oportunidad de leer muchos informes confidenciales y descubrí que nadie pensaba que el Muro fuera a caer tan pronto, nadie pensaba que la Guerra Fría fuera a acabar tan pronto. Pero sucedió. De modo que todo es posible», sentencia. «Aunque para mí no es tan importante si es posible o no, lo hago porque creo que es lo correcto».
Pese a su trauma, Japón no es inmune a la tentación, acaso inevitable, de este armamento, en especial dada la vecindad de tres países hostiles y nucleares como China, Rusia y Corea del Norte. Por ese motivo el primer ministro Shinzo Abe, el más importante estadista japonés tras la II Guerra Mundial, trató de abrir este controvertido debate después de su segunda dimisión por motivos de salud, cuando se rumoreaba con un hipotético tercer regreso, posibilidad desbaratada por el atentado que acabó con su vida en julio de 2022.
Si hasta ahora Japón no ha tenido que optar entre su supervivencia y sus principios ha sido porque las mismas bombas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki ahora protegen al país gracias al «paraguas nuclear» de EE.UU. Sin embargo, semejante externalización de la seguridad nacional –una práctica bien conocida en Europa– genera una acusada dependencia y está sometida, por encima de todo, a los dictados de un aliado cada vez más imprevisible y despótico bajo Donald Trump.
Este debate es análogo al que se produce en Corea del Sur, donde ante idénticas amenazas pero diferente experiencia histórica la opinión pública ya vira de manera mayoritaria hacia posiciones favorables al armamento nuclear. Hikawa, como tantos otros expertos nipones, está en contra por principio, de modo que ante la pregunta de si mantendría su postura incluso en caso de que EE.UU. retirara la protección, su respuesta es inamovible. «Sí».
Víctimas y culpables
Los rayos de un sol inmisericorde se cuelan entre el esqueleto de la cúpula Genbaku, un recuerdo físico del horror en esta vivaz mañana de verano en Hiroshima. El interior del Museo Memorial de la Paz está a rebosar, y una cadena ininterrumpida de visitantes impide aproximarse siquiera a los objetos expuestos. Alguien llora. En la sobrecogedora exposición, también en la obra de Oé, hay no obstante un enorme agujero contextual: el hecho de que ambos bombardeos y sus inhumanas consecuencias formaron parte de una guerra iniciada por el Japón imperial, cuyas tropas perpetraron asimismo atrocidades contra poblaciones civiles de países vecinos.
«Es una cuestión muy importante», afirma Hikawa. «El Museo de la Paz en Nagasaki está actualmente inmerso en la renovación de sus exposiciones y programas, y hay un debate en curso en el que se plantea que también debería incorporar la historia de las agresiones cometidas por Japón», incide.
«En las conversaciones con estudiantes trato de que nos enfoquemos no solo en el papel de víctimas, sino también en el de responsables. Mis alumnos, por ejemplo, saben que Nagaski fue uno de los objetivos porque tenía muchas instalaciones militares». En efecto: en un inusitado giro del destino, ‘Fat Man’ detonó encima de la misma fábrica que había producido los torpedos empleados en el ataque japonés a Pearl Harbor.
Memoria colectiva
En Nagasaki, la explanada creada por el hipocentro, el punto exacto sobre el que detonó la bomba, rebosa vida. Las cigarras estridulan, los coches circulan por la avenida adyacente y los viandantes parlotean. Una abuela se acerca al cenotafio junto a sus dos nietos y les enseña cómo mostrar sus respetos: juntando las palmas de las manos a la altura del pecho, cerrando los ojos e inclinando la cabeza. Los niños la imitan. «No vamos a ir al Museo de la Bomba Atómica porque os dará miedo», comenta ella tras un instante de silencio, «así que en su lugar iremos al Parque de la Paz».
Las dulces palabras de la abuela contienen también un aviso amargo: llegará el día en que tengan que ir y afrontar la realidad. Izumi Oshida, por ejemplo, decidió llevar a su hijo a Hiroshima cuando tenía cuatro años. «Quería las imágenes se le quedaran grabadas», explica. Eso le había sucedido a ella misma, cuando de pequeña leyó un manga sobre el bombardeo. Todavía hoy recuerda las viñetas, que le empujaron a colaborar con una ONG. «Quiero que conozca el peligro de las armas nucleares, pero no sé si hice bien, quizá fue un poco cruel», prosigue, sumiéndose en el dilema paternal: proteger o preparar a los hijos para el dolor del mundo.
Para que exista el recuerdo, las víctimas hablaron. Ahora, el tiempo de los hibakusha empieza a agotarse. Este año, el número de supervivientes cayó por debajo de 100.000. Ochenta años han transcurrido desde la tragedia, ochenta y uno es la esperanza de vida para un varón japonés. Ochenta y uno cumplirá pronto el señor Sakuma, cuyo tiempo también se agota. Pese a su constitución frágil, expresa su última misión con rotundidad. «El objetivo final es el desarme, esa es la meta de mis actividades. No estoy hablando de un mundo utópico. Es lo que quiero lograr».