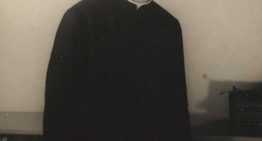Publicado: abril 25, 2025, 6:15 am
Fuente de la noticia : https://www.abc.es/salud/enfermedades/fabrican-super-celulas-madre-simple-cambio-dieta-20250425122520-nt.html
Investigadores de la Universidad de Copenhague han logrado un avance prometedor en el campo de la biología celular: han creado lo que denominan «súper células madre», células más jóvenes, saludables y versátiles que las convencionales, con el potencial de mejorar significativamente tratamientos como la fertilización in vitro (FIV).
En este estudio, realizado en el Centro de Medicina con Células Madre de la Fundación Novo Nordisk (reNEW), los científicos descubrieron que, al sustituir la glucosa del medio de cultivo por galactosa, las células madre cambiaban su forma de producir energía. Esto desencadenó una transformación profunda: las células se «reprogramaron» hacia un estado más primitivo y eficaz, con una mayor capacidad para convertirse en diferentes tipos celulares, como células hepáticas, nerviosas o cutáneas.
«Al modificar su dieta, las células madre se rejuvenecen y se convierten en ‘súper células madre’», explica Robert Bone, profesor asistente y primer autor del estudio. «Este cambio las obliga a metabolizar la energía de otra manera, lo que reactiva su potencial de desarrollo.»
La galactosa obliga a las células a utilizar un proceso más eficiente de generación de energía llamado fosforilación oxidativa, lo cual fortalece su capacidad de diferenciarse y mantenerse saludables.
«Lo realmente sorprendente es que no solo se vuelven mejores en su función, sino que además se mantienen en buen estado durante más tiempo. Y todo se logra mediante un método relativamente simple», añade el profesor Joshua Brickman, autor principal del estudio.
Una de las aplicaciones más inmediatas de estas súper células madre podría estar en la mejora de los tratamientos de fertilización in vitro. Los investigadores observaron que estas células son especialmente buenas para formar un tipo de tejido que se desarrolla en las primeras etapas del embrión: el saco vitelino, esencial para que un embrión se implante correctamente.
«Una de las cosas que estas células hacen mejor es generar la línea celular que se convierte en el saco vitelino», explica Bone. «Esto es muy relevante, porque estudios previos han demostrado que la formación del saco vitelino es crucial para que un embrión implantado tenga éxito.»
Brickman agrega: «Queremos aplicar este cambio metabólico al cultivo de embriones en FIV, con la esperanza de que aumente las tasas de implantación y mejore el éxito de los tratamientos.»
Más allá de la fertilidad
El impacto de este hallazgo va más allá de la fertilidad. Podría abrir puertas en la medicina regenerativa, ayudando a tratar enfermedades como Parkinson, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, osteoporosis o diabetes, regenerando tejidos dañados o envejecidos.
Además, los investigadores observaron que este cambio metabólico activa una proteína relacionada con el envejecimiento celular, lo que mejora la interacción del ADN con proteínas clave. Este proceso reduce el «ruido» genético y mejora la precisión con la que la célula interpreta sus instrucciones biológicas, algo que se deteriora con la edad.
Este avance, además, no depende de técnicas genéticas complicadas ni de tecnología de punta, sino de un cambio nutricional simple y accesible.
«No estamos modificando genéticamente las células ni aplicando tratamientos costosos. Solo cambiamos el azúcar que consumen. Y eso abre muchas posibilidades clínicas y terapéuticas», afirma Brickman.
Sin embargo, para Ángel Raya Chamorro, del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), «una cosa es lo que pone en el estudio y otra es lo que pone en la nota de prensa».
Según Raya, « el anuncio que hacen de extrapolaciones a tratamientos humanos en medicina regenerativa o fecundación in vitro me parece un poco sobrevalorado. Puede ser real, pero necesita demostrarse».
En declaraciones a SMC, Raya duda sobre su aplicación. «Falta probarlo en humanos para ser aplicable, tanto de medicina regenerativa como de fecundación in vitro. Lo que no entiendo es por qué no han probado la misma metodología —cambiar la glucosa por galactosa— en células humanas. Hacen una prueba muy pequeña con embriones de ratón y no sé por qué no lo han probado también con embriones humanos, si ese tipo de experimento es técnicamente muy sencillo probarlo en humanos».
Esto, añade, «me hace pensar que la aplicabilidad va a estar muy limitada a células madre embrionarias de ratón, que es un hallazgo importante para los grupos que trabajan con ellas porque les permitirá tener células más funcionales y homogéneas».