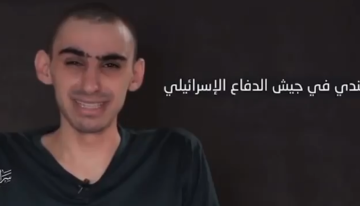Milei sale a la conquista de votos en la provincia de Buenos Aires y llama a «devorar el kirchnerismo»
Este jueves por la tarde, la ciudad de La Plata –capital de la provincia de Buenos Aires- se ha convertido en escenario de un acto de campaña de cara a las próximas elecciones legislativas. La convocatoria al evento, del que participaron tanto el presidente argentino, … Javier Milei, como varios miembros de su Gabinete, consistió en una curiosa invitación de estilo cinematográfico inspirada en ‘Los indestructibles’.
En el lanzamiento oficial de la campaña del partido La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Estado llamó a «devorar al kirchnerismo». El lema del oficialismo – dado a conocer semanas atrás-en la carrera por las urnas vincula al Gobierno anterior con la última dictadura militar argentina: ‘Kirchnerismo nunca más’.
La pelea por Buenos Aires
Si bien las elecciones legislativas a nivel nacional tendrán lugar en Argentina el próximo 26 de octubre, una instancia previa de gran relevancia ocurrirá el 7 de septiembre, cuando se lleve a cabo la votación en la provincia de Buenos Aires, un proceso clave y que podría resultar premonitorio de lo que ocurrirá en el mes siguiente.
Por ese motivo, este jueves el jefe de Estado desembarcó en el Estadio Atenas de la ciudad de La Plata, capital del territorio bonaerense, para impulsar desde allí una campaña de vital importancia para la Casa Rosada. El objetivo del acto, que comenzó con dos horas de demora –estaba anunciado a las 17 horas locales e inició bien avanzadas las 19 horas-, fue presentar a los candidatos que encabezan las listas del Gobierno en las ocho secciones electorales de Buenos Aires. El presidente se refirió a ellos como ‘los 8 indestructibles’.
«Ellos serán los encargados de portar la antorcha de la libertad en la provincia», dijo Milei en su discurso. Y llamó a «ponle un freno a Kicillof –gobernador de la provincia de Buenos Aires- y al maldito kirchnerismo». El público respondió al pedido del mandatario repitiendo con encono «hijo de puta, hijo de puta».
Casi al cierre de su elocución, el jefe de Estado felicitó públicamente a su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei. «Quiero pedir un abrazo enorme al ‘Jefe’ –así se refiere a la funcionaria-, que ha cumplido con la tarea titánica de organizar a La Libertad Avanza», dijo.
Criticas al kirchnerismo
Gran parte del discurso de Milei estuvo destinado propinar a furiosas críticas al kirchnerismo. «Cuatro décadas de populismo convirtieron a la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional», opinó el mandatario.
A continuación, el jefe de Estado aseguró que «todo el ejército de funcionarios kirchneristas no manda a sus hijos a las escuelas públicas y viven en ‘countries’ -barrios cerrados- o en torres de Puerto Madero«. También acusó al kirchnerismo por las casi 90 muertes por intoxicación por fentanilo contaminado en Argentina.
Por otro lado, se refirió a la administración de la provincia de Buenos Aires. «Exigen coimas para destrabar problemas que ellos mismos imponen», dijo y advirtió: «Ya empezamos con la jefa de la banda», en clara alusión a la expresidenta Cristina Kirchner. También sostuvo que «la obra pública nunca llega a tiempo ni en condiciones, porque la convirtieron en una excusa para robar a diestra y siniestra, lo que le valió dos condenas a su máxima ídola». Luego, ironizó: «Ahora sólo puede salir al balcón a saludar a dos personas que la van a visitar».
Hacia el final de su discurso, que superó los 40 minutos, Milei reconoció que realiza un esfuerzo por frenar los insultos: «Hace poco me comprometía a no insultar. Eso se los agradezco porque noté que les estaba dando un refugio a los críticos de las formas».