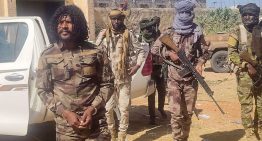Publicado: noviembre 2, 2025, 7:45 pm
La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/giorgos-papandreu-grecia-laboratorio-crisis-europeas-posteriores-20251103182810-nt.html
Yorgos Papandréu (Minnesota, 1952) fue el primer ministro que tuvo que enfrentarse al colapso financiero de Grecia. Llegó al poder en 2009 con el Pasok y descubrió un país con las cuentas maquilladas, una deuda desbocada y una ciudadanía que pronto sufriría la austeridad … más dura de Europa. Quince años después, reflexiona sobre aquella crisis que puso a prueba no solo a Grecia, sino al propio proyecto europeo. Papandréu ha venido a España para una reunión del Club de Madrid, formado por ex jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo y diferentes ideologías.
—¿En qué momento comprendió que Grecia estaba al borde del colapso?
—Cuando asumí el cargo, en 2009, descubrimos que el déficit y la deuda eran mucho mayores de lo que el gobierno anterior había declarado. Hubo un ocultamiento estadístico que generó una enorme desconfianza. Intenté convencer a los mercados, pero en uno o dos meses comprendí que era imposible afrontar la crisis sin una respuesta europea contundente. No era solo un problema griego: era una prueba para toda la zona euro.
—¿Qué encontró en las cuentas del Estado?
—Lo más visible fue la manipulación de las cifras, pero el problema real era otro: un fallo de gobernanza y de democracia. ¿Cómo habíamos llegado a permitir un gasto clientelar, la captura del Estado por oligarcas y la corrupción sistémica? Mi prioridad fue introducir transparencia y luchar contra ese sistema. No bastaba con recortar; había que reformar profundamente.
—El primer rescate europeo impuso una austeridad sin precedentes. ¿Tuvo margen de negociación?
—Al principio intentamos distribuir los sacrificios con justicia, recortando más a los más ricos. Pero en los siguientes paquetes las desigualdades se dispararon. La troika exigía subir impuestos, pero los más ricos podían sacar su dinero del país. Al final, la clase media soportó el peso de la crisis. El sistema financiero global fomentó esa injusticia: los bancos se salvaron y los ciudadanos pagaron la factura.
—¿La prensa alemana contribuyó a estigmatizar a Grecia?
—Sí, y de forma injusta. Muchos medios cultivaron estereotipos falsos: que los griegos eran perezosos o irresponsables. Sin embargo, según la OCDE, los griegos trabajamos más horas que casi cualquier otro país. Fue doloroso: no solo sufríamos un castigo económico, sino también una humillación moral. Esa falta de solidaridad minó la idea misma de Europa.
—¿Cómo fueron sus conversaciones con Merkel y Sarkozy en aquellos meses críticos?
—Nos reuníamos constantemente. Sarkozy comprendía que había que actuar rápido para calmar los mercados; Merkel era más cauta. Tenía buena relación personal con ella, pero le costaba adoptar decisiones audaces. Al final fue Mario Draghi, desde el Banco Central Europeo, quien salvó la situación al declarar que haría «todo lo necesario». Eso cambió la percepción de los mercados y alivió la presión sobre Grecia, Italia y España.
—Propuso un referéndum sobre el segundo rescate y acabó dimitiendo. ¿Se arrepiente?
—No. Tenía un mandato fuerte y creía que el pueblo debía decidir. Quise preguntar: «¿Queréis permanecer en el euro con este paquete?». Europa no apoyó la consulta, y eso precipitó mi salida. Pero sigo convencido de que habría fortalecido el consenso y acelerado la recuperación. Dimití para permitir un gobierno de coalición que garantizara la estabilidad.
—En esa decisión se enfrentaban la democracia y los mercados. ¿Tenemos hoy herramientas para crear consensos en crisis de ese tipo?
—Tenemos que repensar nuestras democracias e incorporar herramientas de participación real. Utilicé el referéndum porque quería que los ciudadanos se sintieran dueños de las decisiones. Pero el poder económico y tecnológico ha superado la capacidad de control democrático. Los bancos eran «demasiado grandes para quebrar», pero en realidad eran demasiado grandes para controlarlos. Lo mismo ocurre con las grandes plataformas digitales. Necesitamos un espacio digital europeo con reglas que protejan el debate y la verdad. De lo contrario, la democracia se debilita.
—El FMI reconoció que la austeridad fue un error. ¿Qué habría hecho diferente?
—Hacían falta menos recortes y más reformas. Combatimos la corrupción médica introduciendo la receta electrónica y redujimos el gasto farmacéutico un 50%. También obligamos a que todos los gastos públicos, hasta el último euro, se publicaran en internet. La transparencia generó un control inmediato. Eso era lo que Europa debía haber apoyado.
—¿Cuánta responsabilidad tiene la socialdemocracia por haber dejado espacio al populismo?
—Mucha. Hemos perdido la capacidad de ofrecer una alternativa justa y europea. La socialdemocracia nació del pacto entre empresarios, trabajadores y Estado: beneficios sí, pero con responsabilidad social. Hoy el capital se mueve sin rendir cuentas. Necesitamos reglas globales –como la tasa mínima propuesta por la OCDE– y un proyecto europeo capaz de reducir desigualdades y defender la democracia.
—¿Fue Grecia el laboratorio de las crisis que Europa vive hoy?
—Sí. Lo fue en lo económico y también en lo migratorio. Ya entonces recibíamos flujos importantes de refugiados. La respuesta no puede ser levantar muros, sino integrar, educar y ofrecer oportunidades. Yo mismo fui refugiado durante la dictadura griega: aprendí la democracia en Suecia y Canadá. Europa debe ver a quienes llegan no como una carga, sino como una oportunidad.
—Si tuviera que resumir aquella etapa en una frase…
—Fue un gran desafío para mí y para Grecia. Espero haber servido bien a mi país.