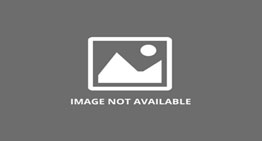Publicado: noviembre 9, 2025, 3:00 am
Comunicar un diagnóstico de cáncer representa un gran desafío para las familias. La enfermedad oncológica, sus implicaciones vitales y la repercusión emocional, genera un impacto no solo en el paciente, sino en todo el entorno afectivo. El miedo y la incertidumbre se sitúan en el centro. En el caso de los niños, esta situación adquiere una complejidad mayor porque su comprensión del mundo, de la enfermedad y la muerte es distinta en función de la etapa del desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentren.
Para desentrañar todo lo que subyace en este complejo momento, e intentar hacerlo de la mejor manera posible, hemos entrevistado a Patricia García, psicóloga de estarcontigoterapia.es. «Comunicar no es solo informar, sino construir un espacio de seguridad y calidez para que el niño comprenda y se sienta sostenido emocionalmente», comienza explicando la experta.
«Muchas veces, el niño asume un rol de sostén emocional»
La gran preocupación de los padres en el caso de tener que comunicar un diagnóstico así, es encontrar la manera de hacerlo para que les afecte emocionalmente lo menos posible. Sin embargo, «es importante entender que la noticia va a suponer un impacto emocional en el niño, a veces en el momento, y otras demorado».
La realidad es que, la comunicación del cáncer, ya sea cuando el niño es el propio paciente o cuando el diagnóstico afecta a un familiar cercano, «no habla tanto del guión, sino de la actitud comunicativa y el clima emocional con el que se presenta, y cómo este continúa siendo en el transcurso de la enfermedad», dice la psicóloga. Y añade: «En algunos casos, el niño asume un rol de sostén emocional, intentando mostrarse fuerte y evitar preocupaciones adicionales, a costa de reprimir sus propias emociones».
Así pues, «cuando en una familia aparece un diagnóstico de cáncer, el niño cumple un papel esencial dentro de la dinámica emocional y comunicativa del hogar. Su comportamiento refleja el clima afectivo familiar, funcionando como un ‘termómetro’ de las emociones que los adultos no expresan abiertamente. Además, puede facilitar o bloquear la comunicación sobre la enfermedad, ya sea formulando las preguntas que otros evitan o guardando silencio para proteger a sus seres queridos».
«Más que una sola conversación, debe entenderse como un acompañamiento continuo»
García pone un ejemplo: «en lugar de únicamente decir ‘el abuelo está enfermo’, puede añadirse ‘el abuelo tiene una enfermedad que se llama cáncer. Es una enfermedad que tienen que supervisar los médicos frecuentemente y están haciendo todo lo posible para ayudarlo. Podemos visitarlo y estar con él, pero a veces se sentirá más cansado’”.
Es importante tener en cuenta que «más que una sola conversación, este proceso debe entenderse como un acompañamiento continuo, donde el niño pueda expresar sus emociones, hacer preguntas y sentirse seguro a pesar de la incertidumbre. Los niños, lejos de ser receptores pasivos de información, son sujetos con emociones, recursos, intuición y voz propia. Incluso, presentan menos filtros defensivos que los adultos, lo que hace que su reacción y expresión emocional sea más genuina».
Algunos consejos clave para saber cuándo y cómo comunicárselo
La psicóloga Patricia García sugiere que busquemos «un momento como una situación cotidiana para comunicarlo. Un lugar tranquilo, sin opción a interrupciones. Es interesante, si van a comunicarlo más de un adulto, que previamente ambos hablen de cómo lo quieren transmitir. Intentar que la información siempre vaya alineada entre sí, para evitar contradicciones que puedan generar confusión».
Se debe comenzar siempre por aquella información que es probable que el niño maneje y de lo que se ha dado cuenta, «y después poco a poco ir añadiendo detalles. Preguntar si saben lo que es el cáncer y contrastarlo con la información que le queréis ofrecer, y en el caso de que no, explicarlo de una forma simplificada en función de la edad».
Cuanto más pequeño es el niño es más útil hacerlo con metáforas simples, en el caso de que su nivel de comprensión sea mayor, se puede ahondar más en detalles específicos de la enfermedad y el pronóstico. «Nunca dar nada por sentado. Lo que no se dice, se imagina«.
«Hay que llamar a las cosas por su nombre: el cáncer es cáncer»
Aunque el lenguaje depende de la edad del niño, siempre es importante «llamar a las cosas por su nombre. El cáncer es cáncer. Aunque no se utilizan tecnicismos, tampoco ocultar cuestiones que dificultan la comprensión de la situación. Conforme se va comunicando, debemos ir dejando espacio para que pueda hacer preguntas. Es importante atender a la primera respuesta, esto nos dará información de qué y hasta dónde quiere saber. Seguir siempre el ritmo del niño. Ir cotejando cómo se va sintiendo y ajustar la narrativa a sus estados emocionales».
Es necesario dar espacio a sus emociones, legitimarlas, y permanecer ahí, sosteniéndolas, identificando preocupaciones o miedos inmediatos. «Generalmente, muchos niños lo pueden vincular por sí mismos con la muerte ‘¿me voy a morir?/ ¿el abuelo se va a morir?’. Una posible respuesta podría ser: ‘Los médicos están haciendo todo lo posible para mejorar. Es normal que tengas miedo, porque es una enfermedad complicada y seria, pero estamos haciendo lo posible para combatirla».
La experta advierte de que «el cáncer no se debe convertir en el ‘elefante rosa de la habituación’: todos lo vemos, sabemos que está ahí, pero no decimos nada. Transmitir que siempre hay tiempo y espacio disponible para abordar cualquier duda o miedo. Comunicar un diagnóstico no es un acto puntual, sino un gesto interactivo y constante«.
¿Y si el diagnóstico de cáncer es del niño?
En el caso de que el diagnóstico sea del niño, «hay que intentar hacerle partícipe (ajustando según edad) de la toma de decisiones que le involucren. Ofrecer control y agencia, reduce la incertidumbre. Explicar los posibles cambios que pueden darse, tanto en su persona, como en su rutina habitual (predictibilidad). Asimismo, intentar mantener la normalidad en rutinas cotidianas en la medida de lo posible (no dejar que la enfermedad sea lo único que gobierne la vida del niño, ni de la familia)».
Un ejemplo: «quizá durante un tiempo no vas a poder ir al colegio todos los días porque habrá que ir al médico a hacerse pruebas y empezar el tratamiento, pero vamos a hablar esos días con tus amigos, para que te cuenten lo que han hecho en el colegio, y podáis seguir contándoos vuestras cosas».
En este contexto, la experta señala que «no conviene hacer promesas que no se pueden garantizar, pero sí afirmar que hay soluciones puestas en marcha, y que se hace todo lo posible para estar lo mejor posible y hacerlo de manera conjunta. Esto otorga a la familia un sentido, un ‘para qué’ para lo que vale la pena permanecer unidos».
«Validar y dar espacio a sus emociones es clave»
La mayor inquietud de los padres es evitar lo máximo posible el sufrimiento del hijo, que muchas veces, también es un modo de protegerse a uno mismo, ya que el dolor de un hijo se vive como propio. Sin embargo, lo que un padre interpreta como protección, el hijo lo puede interpretar como exclusión, e incomprensión. «Escucharlo, permitirle opinar, darle la posibilidad de que sea un tema abierto, se traduce vincularse desde la dignidad y el respeto«.
No es posible controlar cómo va a afectar emocionalmente, pero sí qué decidimos hacer con ese dolor, tristeza o incluso sentimiento de rabia, en la dirección de acogerlo, normalizar, darle una importancia y significado. «Validar y dar espacio a sus emociones es igual o más importante que ofrecer información. Los adultos no deben cargarse a las espaldas con la responsabilidad de que el niño esté emocionalmente positivo, sino aceptar la llegada de cualquier emoción, sobre todo, las desagradables».
En resumen, «comunicar y afrontar un diagnóstico de cáncer en la infancia es una experiencia intrínsecamente dolorosa. No existen palabras que lo eliminen, ni formas de evitar el impacto emocional. Ser honesto, y comunicar la verdad es la mejor forma de cuidar, acompañar y humanizar procesos complejos. Lo interesante es cómo el niño está siendo acompañado: la ayuda profesional puede convertirse en un recurso más para ayudar a sostener a los niños, pero también a los adultos».