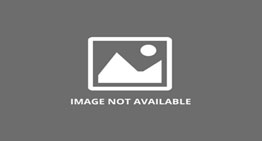Publicado: noviembre 9, 2025, 10:24 pm
Energías renovables, electrificación y eficiencia energética son las tres principales vías de descarbonización a corto y medio plazo. En España el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2023-2030 incluye medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), aumentar la penetración de energías renovables y mejorar la eficiencia energética. El Pniec persigue una reducción de un 23% de las emisiones de GEI respecto a 1990. Y si queremos descarbonizar al ritmo que marcan los objetivos europeos, la estrategia pasa por acelerar las renovables eléctricas y su integración. «El binomio electrificación-renovables es fundamental porque es la forma más rápida de descarbonizar», indica José María González Moya, director general de APPA Renovables. Cree que el proceso de descarbonización ganaría mucho con una electrificación más intensa del transporte, de la climatización y de los procesos industriales, de forma que cada kilómetro recorrido con un vehículo eléctrico o cada proceso térmico alimentado por electricidad renovable se traduzca en menos emisiones. «Pero la electricidad es sólo el 23,6% de nuestra energía. Estamos obligados a ir más allá», matiza. Habla del biogás y el biometano como elementos fundamentales para descarbonizar el sector gasista, porque «podemos utilizar la infraestructura existente y los procesos industriales actualmente en uso. Debemos dar el paso del electrón verde a la molécula verde, y ahí es fundamental que nos apoyemos en la bioenergía: biomasa, biocarburantes y biogás y biometano», puntualiza. González Moya pone de manifiesto que el futuro de las renovables en España sigue siendo de crecimiento, aunque hay retos que hacen que no sea un camino en línea recta. «Hemos demostrado que somos capaces de liderar en potencia instalada y en generación (rozando el año pasado el 57% de electricidad renovable), pero ahora entramos en una fase distinta: la de gestionar de forma correcta ese éxito de implantación y adecuarlo a la realidad existente», resalta. El reto ya no es sólo instalar megavatios, sino integrarlos en el sistema, reducir vertidos, dar señales adecuadas a la inversión y asegurar que esa potencia renovable se traduzca en competitividad para la industria y en facturas más bajas. «Si hacemos los deberes en almacenamiento, flexibilidad de la demanda, marcos retributivos y planificación, el sector seguirá siendo tractor de economía y empleo. Si no los hacemos, corremos el riesgo de frenar un liderazgo que ha costado décadas construir», matiza González Moya. Las renovables son una política industrial de país y una apuesta para impulsar la economía y el empleo, como se ha señalado no sólo a nivel nacional sino también desde Bruselas. «Cada MWh que generamos con sol, viento, agua o bioenergía es gas y petróleo que dejamos de importar y dinero que se queda en la economía nacional», reflexiona el director general de APPA Renovables. Algo que mejora la balanza comercial, reduce la vulnerabilidad exterior y aporta estabilidad de precios para hogares y empresas. «Además, el sector genera empleo cualificado y repartido por el territorio, impulsa cadenas de valor industriales (fabricación, ingeniería, servicios…) y ofrece una oportunidad clara de reindustrialización que se apoya en energías autóctonas», añade. Y si España consolida su ventaja en renovables, puede atraer inversión productiva que hoy busca energía abundante, limpia y competitiva. Para José María González Moya España está aprovechando solo de forma parcial su fortaleza en renovables. «Hemos hecho muy bien la fase de despliegue y contamos con un mix en el que la potencia renovable es determinante, pero todavía no hemos sido capaces de convertir plenamente esa fortaleza en una ventaja estructural para la economía», resalta. Algo que se puede ver en los vertidos crecientes de generación renovable, que son energía limpia y barata que el sistema no está sabiendo utilizar. También «en una demanda poco electrificada, con un peso de la electricidad aún bajo sobre la energía final (23,6% en 2024) mientras seguimos consumiendo combustibles fósiles en transporte y usos térmicos», indica González Moya. Unas señales de precio y una regulación que «no siempre reconocen los servicios que pueden aportar las renovables y las tratan, demasiadas veces, como simples generadores a precio cero, lo que devalúa el aporte renovable», puntualiza. Desde esta asociación recuerdan que España tiene el recurso y la tecnología pero «ahora tiene que demostrar que sabe traducir esa posición en más industria, más empleo y más competitividad». El sector de las energías renovables enfrenta varios obstáculos y el primer freno es la incertidumbre regulatoria y las señales contradictorias. «Medidas excepcionales, como la ‘operación reforzada’ prolongada en el tiempo, transmiten la sensación de que la respuesta por defecto ante cualquier problema del sistema es limitar la generación renovable, y eso enfría la inversión y genera desconfianza hacia el futuro», alerta el director general de APPA Renovables. También pesa una planificación de redes e interconexiones que no siempre está alineada con el ritmo real del despliegue renovable: «Falta capacidad de evacuación en algunos puntos, se retrasan refuerzos y se opera con procedimientos del siglo XX una tecnología del siglo XXI», matiza. A ello se suma una demanda poco electrificada, donde el sector echa en falta un esfuerzo mayor para alcanzar las metas del PNIEC, y un despliegue todavía insuficiente de almacenamiento, «lo que nos deja con horas de precios muy bajos y vertidos, y otras con mayor dependencia de tecnologías fósiles», añade. Finalmente, resalta la tramitación compleja y una percepción social desigual que añaden ruido. «Aunque se ha avanzado, sigue habiendo incertidumbre administrativa y una parte del debate público que no siempre distingue entre buenas y malas prácticas, lo que ralentiza proyectos necesarios para cumplir los objetivos climáticos y energéticos», puntualiza González Moya. Entiende que es necesario velar por el respeto al medioambiente y al territorio, pero si realmente apostamos por la descarbonización y las renovables, «no podemos permitir que se paralicen los proyectos como se está haciendo». El sector eléctrico desempeña un papel fundamental en la transición energética, ya que la electrificación es el principal vector para la descarbonización de la economía. «A través del incremento del uso de la electricidad procedente de fuentes renovables, se facilita la reducción de emisiones en sectores como el transporte, la industria y los usos térmicos en edificios», explica Marta Castro, directora de Regulación de Aelec, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Recuerda también que el sistema eléctrico actúa como eje integrador de otras tecnologías clave, como el almacenamiento energético, la gestión de la demanda y el desarrollo de redes inteligentes, que «permiten una mayor flexibilidad y eficiencia en el uso de la energía». En este sentido, el sector eléctrico no solo impulsa la descarbonización, sino que «también favorece la seguridad de suministro, la competitividad y la sostenibilidad del sistema energético en su conjunto», matiza Castro. Desde Aelec recuerdan que la limitación al despliegue de redes afecta la competitividad del país, por el efecto que tiene sobre el crecimiento industrial y, por ende, en el empleo. Por tanto, «no puede perderse esa oportunidad de país de contar con unas redes óptimas que impulsen la electrificación de la economía». Entre las ventajas competitivas de la electrificación de la industria en España se encuentran un menor consumo de energía por las ganancias de eficiencia asociadas a la electrificación de los procesos térmicos; la reducción de los costes energéticos gracias a una generación renovable en España un 20–30% más barata que en la UE, siempre que esta ventaja se traslade al precio final del consumidor; la mayor estabilidad de precios de la energía (y, por tanto, de costes) en el largo plazo por su menor fluctuación que otras alternativas mediante el uso de PPAs así como la reducción de costes asociados a la penalización por emisiones de GEI, estimadas en 6.000-7.000 millones euros anuales a partir de 2034. Marta Castro reconoce que la red de distribución se encuentra en una situación de saturación que ha de afrontarse con urgencia puesto que «la transición energética es ya una realidad y requiere un volumen importante de inversiones en la red de distribución». Sobre las reformas necesarias para evitar los problemas de tensión recientes, desde Aelec defienden «una solución estructural, realista y alineada con Europa, basada en tres pilares». En primer lugar, un control dinámico de tensión en todas las tecnologías, algo que «en muchos casos, no requiere inversión adicional, solo habilitar las funciones ya disponibles en los inversores». El segundo paso sería reforzar la inversión y red y tecnología, con «la instalación urgente de reactancias y Statcom en los puntos críticos de la red, como ya hacen países de nuestro entorno como Italia». Y, por último, plantear normas técnicas coherentes y coordinación institucional, reforzando la colaboración entre Red Eléctrica, CNMC, MITERD, distribuidores y generadores. «El problema de tensión en España no es una anomalía técnica puntual, sino la consecuencia de un modelo obsoleto y una falta de «inversión en estabilidad», subraya Castro, quien considera que otros países europeos —como Italia— han demostrado que «la solución funciona: basta con permitir que las renovables participen activamente en el control de tensión y dotar al sistema de los equipos necesarios». Castro considera que «España dispone de la tecnología, la experiencia y los medios para hacerlo. Lo que hace falta ahora es voluntad de aplicarlo y coordinación institucional para garantizar una red eléctrica segura, estable y plenamente compatible con la transición energética. En España se ha avanzado en la mejora de la eficiencia, tanto en edificios como en industrias. Existen iniciativas como la calculadora de descarbonización de edificios, que «permite a los propietarios reducir su huella de carbono, y el fomento del autoconsumo energético a través de la Hoja de Ruta del Autoconsumo», resalta Miguel Buñuel, profesor de la UAM. Pero cree que queda muchísimo por hacer y las mejoras de eficiencia se enfrentan a múltiples barreras, como la falta de financiación para afrontar las inversiones necesarias en el caso de pymes y hogares. «El impuesto sobre el carbono también sería esencial para impulsar estas medidas, acompañado de líneas de financiación para pymes y hogares, así como subvenciones para los hogares de menor renta», resalta. Según el informe 2025 International Energy Efficiency Scorecard del American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), España es el país con mayor inversión per cápita en eficiencia energética del mundo, Cuenta con una inversión media de 216,38 dólares por habitante, superando a Alemania (157,32 dólares), Estados Unidos (140,65 dólares), China (134,29 dólares) y Francia (103,43 dólares). Dicho informe indica que España ha ido más allá de las exigencias europeas, incorporando incentivos y financiación hechos a medida de su realidad. Jon Macías, presidente de APPA Autoconsumo, recuerda que España optó por cumplir los objetivos de eficiencia energética a través de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs). Un sistema que se ha consolidado «como una de las herramientas más prometedoras para impulsar la transformación energética en nuestro país», resalta. De esta forma, la eficiencia energética ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. «Implica la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información, y otras medidas que mejoran la eficiencia energética en los diferentes sectores, ayudando a alcanzar el objetivo de ahorro establecido». Aunque el sistema de CAEs en España todavía se encuentra en una fase inicial, cree que su impacto ya es evidente y que está transformando la manera en que las empresas abordan la sostenibilidad, al combinar beneficios económicos con un impacto positivo en los estándares ESG. España ha dado pasos muy importantes en los últimos años en la apuesta por la economía circular. Fue el segundo país europeo, tras Países Bajos, en elaborar una Estrategia de Economía Circular (‘España Circular 2030’) que persigue transformar el modelo económico hacia la circularidad, con objetivos claros de reducción de materiales, residuos y emisiones, y con planes trienales que actúan sobre sectores clave y políticas transversales. «Sin embargo, los datos de 2023 apuntan a una tasa de circularidad de la economía española del 8,5%, por debajo de la media europea y lejos del 23% que el Plan de Economía Circular de la Unión Europea fijó como objetivo para el 2030», alerta Begoña de Benito, directora de Relaciones Externas de Ecoembes. En un país en el que la economía presenta un 43% de dependencia de la importación de materiales, «la circularidad de la economía es un camino que hay que acelerar, sin duda alguna», puntualiza. Desde esta organización medioambiental creen que la economía circular debe pasar de ser una aspiración ambiental a «convertirse en una prioridad de competitividad y de país». Reconocen que hoy ya es una política climática de primer orden, que impulsa cadenas de valor más eficientes y reduce nuestra dependencia de recursos críticos. Pero existen aún retos para alcanzar el nivel de circularidad de otros países europeos. Para ello, «es fundamental consolidar el avance con métricas claras, cooperación público-privada y compromiso transversal de todos los actores implicados», matiza Begoña de Benito. Entre los aspectos que se deben mejorar Ecoembes afirma ser clave «aterrizar la normativa en políticas públicas concretas, en prácticas medibles, con metas ambiciosas pero realistas». También se debe alinear y movilizar todas las palancas: empresariales, científicas, sociales y regulatorias, «promoviendo la innovación y asegurando que las pymes y territorios con más retos reciban acompañamiento y apoyo a través de instrumentos económicos adecuados», subraya la directora de Relaciones Externas de Ecoembes. Igualmente hace falta impulsar la digitalización y la trazabilidad, reforzar la cultura ambiental y la participación ciudadana, y fomentar alianzas entre todos los eslabones de la cadena de valor. La economía circular aportaría a España beneficios, desde muchos ángulos diferentes: competitividad, creación de empleo de calidad y reducción de emisiones para nuestro país, entre otros. «Nos permite depender menos de recursos externos, generar cadenas de valor más resilientes y abrir nuevas oportunidades de negocio en sectores emergentes», avanza De Benito. Además, «aceleraría la adaptación de nuestros sistemas productivos ante los retos climáticos, y posicionaría a España como referente europeo en sostenibilidad e innovación». En Ecoembes creen que la circularidad es hoy una herramienta tangible para «competir mejor, reducir el impacto ambiental y contribuir a una economía más fuerte y sostenible a largo plazo».