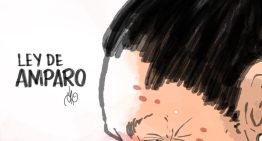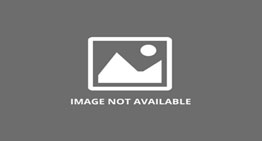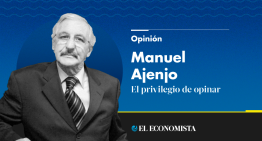Publicado: octubre 15, 2025, 5:00 pm
Hace unos días, la noticia de la muerte del doctor Nolan Williams, psiquiatra de la Universidad de Stanford, sacudió a la comunidad médica internacional. Un investigador brillante, pionero en neuromodulación y creador del protocolo SAINT, un tratamiento innovador con estimulación magnética para la depresión resistente, se había quitado la vida.
Hablar de ello duele. Pero callarlo duele más. Porque incluso quienes dedican su vida a prevenir el suicidio no están exentos del sufrimiento que acompañan. Y porque, en un campo donde las estadísticas se han vuelto rutina, la muerte de uno de los nuestros nos recuerda algo esencial: la salud mental no es una especialidad médica más. Es una frontera vulnerable, a menudo silenciosa, donde la ciencia no alcanza y el heroísmo profesional no inmuniza.
Estudios recientes confirman que los médicos, y en especial las médicas, presentan un riesgo de suicidio significativamente mayor que la población general. En el caso particular de la psiquiatría, la paradoja es profunda: aunque trabajamos cada día contra la desesperanza de los demás, pocas veces nos damos el espacio para procesar la nuestra.
México presenta cifras alarmantes en materia de suicidio. Según datos del INEGI, en 2023 se registraron 8,837 muertes autoinfligidas, lo que representa una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes. Los más afectados son los jóvenes de entre 15 y 29 años. Y mientras la demanda de atención crece, el sistema de salud mental se desangra. En el sector público hay apenas 1.1 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, y la mitad de ellos se concentra en la Ciudad de México. Si se suman los que ejercen en el ámbito privado, el número apenas alcanza 3.7, muy por debajo de la media mundial.
La carga invisible del agotamiento
Desde la pandemia de Covid-19, el burnout médico se ha convertido en una epidemia silenciosa. Casi la mitad de los doctores en América Latina reportan síntomas de agotamiento emocional severo, y los psiquiatras no somos la excepción. A diferencia de otras especialidades, la nuestra se libra en un terreno íntimo: el de las emociones, las historias, los traumas, los miedos y la pérdida de sentido.
A ello se suma el dato poco conocido de que la psiquiatría es una de las especialidades peor remuneradas del ámbito médico. Mientras un cirujano puede cobrar entre tres y cinco veces más por hora que un psiquiatra, el trabajo emocional, cognitivo y de acompañamiento que realizamos, a menudo de alta complejidad y con gran carga legal, no recibe la valoración económica ni social que merece. En muchos hospitales, las plazas de psiquiatría siguen siendo las peor pagadas.
La psiquiatría mexicana tiene una historia breve. Aunque la especialidad se consolidó en Europa a mediados del siglo XIX, en México la cédula profesional en psiquiatría se reconoció oficialmente hasta la segunda mitad del siglo XX. La formación especializada comenzó en los años cincuenta en hospitales como el Fray Bernardino Álvarez. Desde entonces, el avance ha sido limitado en infraestructura, investigación y presupuesto.
Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental sigue recibiendo menos del 2% del gasto total en salud en los países de ingresos medios, y México no es la excepción. Aunque la tecnología está transformando casi todos los campos médicos, la salud mental sigue marginada, atrapada entre la burocracia y el estigma.
¿Ciencia o moda?
En este contexto, las terapias asistidas con psicodélicos —como la ketamina, la psilocibina o la MDMA— han surgido como una nueva esperanza. Los ensayos clínicos demuestran reducciones rápidas y significativas en la ideación suicida y en la depresión resistente, siempre y cuando se apliquen en contextos controlados y con acompañamiento terapéutico.
Sin embargo, esta promesa científica convive con una peligrosa distorsión: la cultura del wellness, ese universo de bienestar convertido en mercancía, que trivializa la salud mental y transforma tratamientos complejos en experiencias comerciales sin supervisión, sin integración y sin seguimiento clínico. Lo que debería ser un proceso terapéutico profundo se convierte, muchas veces, en consumo disfrazado de sanación.
El suicidio de Nolan Williams nos confronta con una verdad incómoda: los psiquiatras también enfermamos, también nos rompemos, también necesitamos ayuda. Y, sin embargo, seguimos sin redes de apoyo reales, sin políticas de autocuidado institucional, sin espacios para la supervisión emocional, y mucho menos espiritual, de nuestro propio trabajo.
No podemos seguir sosteniendo un sistema que exige empatía infinita sin descanso, sin contención y sin remuneración justa. Cuidar la salud mental requiere cuidar a quienes la sostienen, con condiciones dignas, tiempo, reconocimiento y herramientas integrativas que aborden cuerpo, mente y espíritu.
Más allá del síntoma
Este es un llamado a replantear la medicina y, en especial, la psiquiatría. No somos técnicos del alma; somos seres humanos que acompañamos el dolor de otros mientras navegamos el propio. Necesitamos reconciliar la ciencia con la humanidad, la farmacología con la psicoterapia, la neurobiología con el propósito y la espiritualidad.
Porque apagar síntomas no es sanar.
Y porque, si olvidamos nuestra propia vulnerabilidad, el suicidio seguirá arrebatándonos colegas, amigos, maestros… y con ellos, una parte de nuestra esperanza.
Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda.
Recuerda: no estás solo.
- En México, la Línea de la Vida (800 911 2000) ofrece atención 24 horas.
- En Estados Unidos, llama al 988 (Suicide and Crisis Lifeline).
Me encantaría conocer tus dudas o experiencias relacionadas con este tema. Sigamos dialogando; puedes escribirme a dra.carmen.amezcua@gmail.com o contactarme en Instagram en @dra.carmenamezcua.