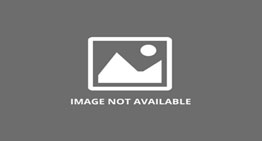Publicado: julio 27, 2025, 7:00 am

Son los últimos días de febrero y llueve a cántaros. El aguacero anima a un pescador de 53 años a decir, guarecido bajo un frondoso árbol a escasos metros del río Orinoco, que las cabañuelas un método ancestral para predecir el clima del año, extendido por la América hispana se están cumpliendo.
Por Armando Info | Amazon Underworld
El hombre prefirió no salir a pescar hoy en el enorme río Orinoco, el más caudaloso de Venezuela y el tercero del mundo. La lluvia mantiene en sus casas a los poco más de 1.500 habitantes del pequeño poblado de Santa Catalina, estado Delta Amacuro, que se levanta a orillas del brazo más grande del dédalo fluvial por el que el llamado río padre fluye hacia el océano Atlántico. El hombre no quiere que cese la lluvia. No por el bien que esta puede hacer a las tierras endurecidas por la sequía o al ganado disperso en la isla Tórtola, vecina a la comunidad, sino porque —piensa— quizás el chaparrón, a veces llovizna, “disipe las malas energías” y calme un poco el ahora convulso lugar. Las malas energías no siempre predominaron en la comarca.
En 1897, James E. York, gerente de la empresa de origen estadounidense, Orinoco Iron Company, luego de un viaje a Santa Catalina, reportó que nunca había visto depósitos de hierro de tan alto grado como los del lugar, “ni siquiera en la cordillera de Mesaba en Minnesota”, según relata Luis Ugalde, teólogo y filósofo jesuita, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en sus estudios sobre los proyectos de colonización en los siglos XVIII y XIX de la Guayana venezolana, región selvática del país al sur del Orinoco.
“La cualidad del mineral es muy superior al de España y África con los que entrará en competencia”, se entusiasmaba York en un artículo de ese año en el Venezuelan Herald, un diario de fines del s. XIX. Se avizoraba, en la misma pieza periodística citada por Ugalde, un “futuro color de rosa” y “una prosperidad hasta ahora desconocida en el Territorio Delta”, una región agreste y casi inexpugnable, cruzada por decenas de caños. En línea con los pronósticos de York, el lugar de Santa Catalina, un poblado misional fundado en el s. XVIII, fue designado como el corazón de la nueva explotación, donde la compañía construiría su sede y un hotel de dos pisos y dos alas, que sumaban 23 habitaciones.
La colonia reunió a unas 200 personas y había planes para expandir su población mediante la oferta de transporte barato y tierra gratuita para quien llegara a explotar el balatá, una resina gomosa natural semejante al caucho, y otros recursos locales. Antes de los norteamericanos, fueron los británicos los que propusieron colonizar el sitio con emigrantes venidos principalmente de Irlanda y, todavía antes, los españoles miraron esta región como clave en la defensa estratégica frente a las incursiones extranjeras, siempre según recoge Ugalde. Aparte de esos buenos auspicios y promesas de futura prosperidad, hasta hace unas décadas Santa Catalina sumaba puntos para ser un paraíso.
No solo por su ubicación privilegiada a orillas del Orinoco o por estar rodeada de una selva frondosa, sino por su espectacular biodiversidad amazónica y su riqueza cultural. Pero las mutaciones de Santa Catalina, no siempre atribuibles a las mieles de la modernidad, han ido en todos los sentidos, y muchas de ellas resultaron indeseables. Tanto, que jóvenes y adultos dicen ahora que a estos territorios ya no los visita nadie: ni autoridades municipales ni estadales, ni turistas, ni exploradores aventureros como York. Los únicos visitantes habituales, tanto en Santa Catalina como en las comunidades aguas arriba y abajo del Orinoco, son unos nuevos colonos: uniformados armados, que se han presentado como ex miembros de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tal vez disidentes, y que vienen incursionando por el territorio venezolano en dirección oeste-este desde la firma del acuerdo de paz con el Estado colombiano en 2016.
Más detalles en https//:armando.info