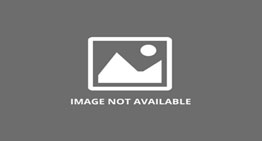Publicado: septiembre 24, 2025, 1:00 pm
La comunicación entre padres e hijos en España, en especial cuando estos son adolescentes, se complica porque ellos no suelen sincerarse con sus progenitores sobre aquello que le preocupa y les hace sentir mal. Es por ello que los psicólogos recomiendan estar especialmente alerta a ciertos comportamientos que pueden hacernos sospechar que algo no va bien.
Para conocer cuáles son esas señales de alarma hemos entrevistado a Paloma García Zubieta, psicóloga general sanitaria de Clínicas Origen, que nos habla de falta de autoestima, bullying, cambios de residencia, inseguridades, adicciones… como principales causas de actitudes que no son normales y que nos deben poner sobre la pista de que nuestros hijos están sintiendo una angustia que les atenaza. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas ‘señales’ de alarma?
Señales de alerta para detectar que nuestro hijo está angustiado
Existen diferencias significativas según los grupos de edad, puesto que no todos los niños y adolescentes van a manifestar su angustia de la misma manera. Por ejemplo, según explica Zubieta, «durante la infancia suelen ser menos conscientes y tienen una menor capacidad expresiva, por lo que hay que estar especialmente pendientes».
En la adolescencia, por otra parte, «suele ser aún más difícil darnos cuenta, puesto que no van a compartir ni expresar lo que sienten de una manera voluntaria a los adultos, ¡de ninguna manera!» Por eso, hay que vigilar algunos indicadores clarísimos que avisan a los padres de que el hijo está padeciendo una circunstancia que le angustia y no es capaz de gestionar satisfactoriamente.
Las señales evidentes y comunes, según la psicóloga, pasan por alteraciones en los patrones saludables del sueño; cambios significativos en la alimentación; el hecho de que dejen de salir con sus amigos; no querer ir al colegio y referir unos resultados académicos malos, con bajada en las calificaciones; pasar más tiempo aislados, queriendo estar solos en el dormitorio; una mayor irritabilidad y dolores que somatizan hasta el límite».
¿Qué factores pueden estar detrás de este comportamiento ‘extraño’?
Entre los principales factores o causas subyacentes que se encuentran los psicólogos cuando detectan uno de estos casos de angustia se encuentran «problemas académicos, en muchísimos casos un trasfondo de bullying que no quieren confesar, y sentimientos de no pertenencia al grupo, de que no son aceptados por la mayoría».
También la situación familiar y de los progenitores les afecta mucho: «Divorcios y separaciones, teniéndose que enfrentar a problemas en el hogar; tener que cambiar de lugar de residencia y de colegio también suele trastocar a algunas personalidades; experimentar pérdidas significativas; la incorporación de nuevos hermanos a la unidad familiar (u otros miembros a la familia); adicciones y dependencia a las tecnologías y las redes sociales…»
Por supuesto, existen factores a nivel mucho más personal que pueden provocar esa sensación de angustia en los hijos. Las dos más comunes y que suelen tratarse en terapia tienen mucho que ver con «una baja autoestima e inseguridad«.
Lo que deben hacer los padres si detectan este trasfondo angustioso
Sobre todas las cosas, la psicóloga recomienda que «es importante escuchar y validar, así como evitar sermones. Acompañarlos en su experiencia emocional, entender su experiencia y ofrecerles nuestra ayuda. Es imprescindible para llegar a buen puerto evitar frases como: ‘eso no es para tanto’, ‘no le des tanta importancia’, ‘ya te dije yo que…’, etc.»
Por contra, debemos esforzarnos en «promover conversaciones del tipo de: ‘entiendo que vivir esta situación tiene que estar siendo difícil’, ‘estoy contigo en esto’, ‘cómo puedo ayudarte/qué puedo hacer’ … En definitiva, escuchar de manera activa y sincera cuál es su situación y sus preocupaciones. Solo de esta manera podremos actuar como soporte emocional real», dice la experta. «Fomentar la comunicación entre padres e hijos desde la infancia sienta las bases de la confianza futura».
Y añade: «Recibirles con sus preocupaciones e inquietudes sin juzgarles, mostrar atención por sus intereses, promover la expresión de opinión sin anularla, acompañarlos en sus experiencias emocionales y en la resolución de diferentes situaciones. Dedicar un poco de tiempo al día para conversar, utilizar las series, películas y noticias para hablar y escuchar. Hacerles partícipes de nuestras propias situaciones, por supuesto adaptadas a su edad, así podemos hacerles entender que nosotros también les hacemos partícipes de nuestras vidas. Ser sinceros con ellos».
¿Cuándo deben los padres acudir a un psicólogo con el niño?
Paloma García Zubieta recomienda, «si son pequeños, deberíamos explicarles que, de la misma manera que vamos al médico cuando tenemos un dolor físico, también están los médicos de las emociones, que son los psicólogos. Explicar que vamos a ir con ellos porque nosotros también queremos que nos ayuden a ver cómo podemos acompañarlos de la mejor manera posible. Es decir, nunca sería un ‘vas a ir al psicólogo’, sino un ‘vamos a ir al psicólogo'».
A medida que se van haciendo más mayores, llevarles a terapia suele ser más complicado. «Si no quieren ir, debemos intentar negociar con ellos. Una sugerencia podría ser intentar un ‘vamos a una primera visita y luego valoras si quieres continuar o no’. Ir al psicólogo es una verdadera ayuda si estás preparado para ello y vas de forma consciente. A determinadas edades, es mejor esperar a que la persona quiera ir antes que forzarle».