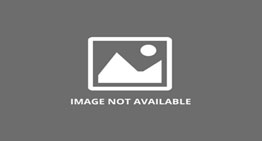Publicado: octubre 24, 2025, 1:00 am
Introducción
Uno de los secretos sucios de la Guerra Fría fue que, detrás de las grandilocuentes declaraciones sobre ideología, lucha de clases y grandes conflictos geopolíticos, se escondía una realidad más simple: hacia la década de 1980, la Unión Soviética terminó dependiendo de grandes importaciones de grano, y una parte sustancial de esas compras provenía de los Estados Unidos.
Esa causa subyacente, sostendría yo, no fue otra que la aceptación de la falsedad: primero como herramienta de propaganda estatal, pero luego como hábito que se filtró a todos los niveles de la sociedad – y de la economía.
Varios países, entre ellos México, corren hoy el riesgo de caer en esa espiral disonante de falsedad, donde cada concesión conduce a otra hasta que la ruina se convierte en la única verdad que queda por enfrentar.
Hoy, algunas sociedades enfrentan una encrucijada parecida. México no está condenado a repetir ese destino, pero sí debe cuidarse de caer en la comodidad de callar. Decir la verdad, incluso cuando incomoda, es un acto de patriotismo. Y en ese sentido, figuras como el empresario Ricardo Salinas Pliego ofrecen un recordatorio útil de lo que significa tener el valor de decir la verdad al poder : hacerlo con franqueza, sin descalificar a nadie, y con la convicción de que un diálogo honesto fortalece , y no debilita, a las instituciones.
La vida oculta de la verdad
En la historia de las sociedades humanas, pocas fuerzas han sido tan silenciosamente transformadoras como la verdad. No me refiero a una verdad abstracta o metafísica, sino a la verdad vivida: la que emerge cuando las personas hablan con honestidad sobre costos y beneficios, cuando las instituciones permiten que las malas ideas mueran y cuando los mercados, mediante una disciplina desordenada y a menudo brutal, señalan la realidad.
La verdad, en este sentido, no es un adorno moral, sino una condición para la prosperidad. Cuando se suprime (por ideología, conformismo o interés propio), los sistemas económicos pierden los mecanismos naturales de retroalimentación que les permiten aprender, adaptarse y desarrollarse.
Como señaló Hayek en The Use of Knowledge in Society, el “conocimiento particular de las circunstancias particulares de tiempo y lugar” no puede ser agregado ni conocido por ningún planificador central con el detalle necesario. El conocimiento está disperso, es tácito y cambia constantemente. Pero, más importante aún, la descentralización es menos vulnerable a las falsedades impuestas jerárquicamente. Esto no significa que siempre funcione mejor, como a veces se caricaturiza, pero tiende a hacerlo.
En La riqueza de las naciones, Adam Smith traduce ese marco moral en una observación pragmática: las sociedades que permiten a los individuos perseguir su propio interés dentro de mercados transparentes y competitivos descubren la verdad a través del intercambio. Los precios, en ese sentido, son informes desde la frontera de la realidad, incluso cuando esa realidad sea, en parte, socialmente construida. Por eso, quienes se atreven a cuestionar las inercias o los dogmas, ya sean empresariales, políticos o mediáticos – cumplen una función esencial. Ricardo Salinas, al expresar con franqueza lo que muchos prefieren callar, no desafía a la autoridad: le recuerda su propósito. Su ejemplo no busca dividir, sino fortalecer el diálogo entre el poder económico y el poder político, en beneficio del país.
Cuando el Estado interviene para fijar precios, dictar la producción o proteger industrias ineficientes, distorsiona esos reportes. No siempre es negativo ni carente de propósito social, pero el resultado tiende a ser una cascada de mentiras: señales falsas que confunden a empresas, ciudadanos y responsables de política pública.
En elogio de sentirse mal
Para comprender hasta qué punto esto puede convertirse en una locura colectiva, basta recordar los desastres de la planificación agrícola soviética en la década de 1930, que desembocaron en la Gran Hambruna.
Como el marxismo consideraba que la herencia – lo que hoy llamaríamos genética mendeliana – era una idea “reaccionaria”, la pseudociencia oficial promovió la creencia lamarckiana de que las características adquiridas podían heredarse. Discrepar equivalía a sugerir que algunas personas nacen más capaces que otras, lo que convertía al disidente en un paria social.
Así, el Estado decretó que las plantas modificadas durante su vida debían replantarse para producir una cosecha igualmente “modificada”. No hace falta decir que lo que brotó de la tierra coincidía con el ADN original – por la misma razón que las jirafas tienen cuellos largos no porque sus padres los estiraran, sino por selección natural a lo largo de generaciones. El resultado fue una hambruna en la que murieron millones, todo por evitar decir lo desagradable pero evidente.
Ese no fue un episodio aislado, sino parte de un patrón: el pensamiento ilusorio institucionalizado. Ya sea bajo el socialismo o bajo la euforia financiera, la patología subyacente es la misma: cuando un grupo es recompensado por estar de acuerdo en lugar de pensar, cuando se castiga al mensajero en lugar del mensaje falso, la verdad desaparece – y con ella, la prosperidad.
Los mercados no son inmunes al error; de hecho, ganar dinero en ellos consiste precisamente en detectar errores monetizables. Pero, a diferencia de las burocracias o las instituciones ideologizadas, los mercados aprenden: castigan la falsedad persistente con la quiebra y recompensan la precisión con beneficios.
En cambio, los sistemas de planificación socialista o corporativista suprimen ese mecanismo de aprendizaje. Cuando una empresa fracasa bajo el socialismo, el fracaso se reinterpreta como falta de recursos o sabotaje externo, casi nunca como consecuencia de un supuesto erróneo. Y como las pérdidas se socializan y el prestigio político está en juego, no existe incentivo para reconocer el error. Las ineficiencias se acumulan hasta que el sistema colapsa bajo el peso de sus propias mentiras, tal como ocurrió con la Unión Soviética mencionada al inicio.
Decir lo que uno piensa, cuando lo fácil sería guardar silencio, nunca ha sido gratuito. Quienes se atreven a hacerlo enfrentan críticas, aislamiento y, a veces, consecuencias personales o empresariales. Pero también abren espacio para que otros (emprendedores, líderes y ciudadanos) entiendan que el progreso no nace del conformismo, sino del coraje de corregirse.
Esa es una lección valiosa para el ecosistema empresarial mexicano: el desarrollo no depende solo del capital o de la innovación tecnológica, sino de la confianza mutua entre quienes construyen y quienes gobiernan. Cuando esa confianza se basa en la verdad, el país avanza. Y cuando se castiga la voz disidente, la sociedad pierde su brújula moral. No se trata de desafiar, sino de reconocer que la crítica honesta es un signo de respeto democrático, no de deslealtad.
Conclusión
En última instancia, defender los mercados y defender la verdad son una misma causa, y quienes la asumen – como Salinas – deben ser protegidos, no marginados. La verdad es, en el fondo, un ejercicio de humildad: el reconocimiento de que el conocimiento está disperso, de que nadie puede saberlo todo y de que el progreso depende de mecanismos que recompensan la corrección, no el conformismo.
En los términos más simples: la prosperidad pertenece a las sociedades que dicen la verdad, incluso cuando duele. Y el mundo es mejor gracias a ello.
Radu Magdin fue asesor honorario del primer ministro rumano (2014-2015) y del primer ministro moldavo (2016-2017). Actualmente se desempeña como analista global y consultor.