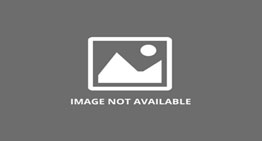Publicado: abril 30, 2025, 9:00 am

El 28 de julio de 2024, un gran número de venezolanos acudió a votar a pesar de más de una década de represión sistemática y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Por hrw.org
Horas después del cierre de urnas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la reelección de Maduro con más del 51 % de los votos. El panel de expertos electorales de las Naciones Unidas y el Centro Carter, que observaron las elecciones, dijeron que el proceso carecía de transparencia e integridad y cuestionaron el resultado. El Centro Carter señaló que las actas de escrutinio publicadas por la oposición, que parecían indicar que el candidato opositor Edmundo González había triunfado, eran fiables y “auténticas”. El CNE no publicó las actas de escrutinio oficiales y no llevó a cabo las auditorías ni los procesos de verificación ciudadana exigidos por la ley.
Miles de venezolanos salieron a manifestarse, en su mayoría de manera pacífica, para exigir un conteo justo y transparente de los votos. La respuesta de las autoridades fue una represión brutal.
Este informe, basado en más de 100 entrevistas con víctimas, sus familiares, testigos y miembros de organizaciones de derechos humanos, así como en el análisis y la verificación de más de 90 videos y fotografías, documenta las violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos durante las protestas y en los meses posteriores a las elecciones. El informe implica a las autoridades venezolanas y a los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, en abusos generalizados a los derechos humanos. Estos abusos incluyen asesinatos de manifestantes y transeúntes, desapariciones forzadas de miembros de la oposición y de ciudadanos extranjeros, detenciones y procesos penales arbitrarios contra adolescentes y otras personas, y torturas y malos tratos a personas detenidas.
Human Rights Watch recibió información creíble sobre 25 asesinatos ocurridos durante las protestas que tuvieron lugar en Venezuela inmediatamente después de las elecciones. La mayoría de estos asesinatos se produjeron los días 29 y 30 de julio. Las víctimas, en su mayoría, eran menores de 40 años y procedían de barrios de escasos recursos. Human Rights Watch recopiló evidencia creíble que implica a las fuerzas de seguridad venezolanas en algunos de estos asesinatos; en otros, los “colectivos” parecen ser los responsables.
Los “colectivos” desempeñaron un rol clave en la represión de las manifestaciones. Al principio, las fuerzas de seguridad intentaron controlar o dispersar las protestas, usando barreras, lanzando gases lacrimógenos y llevando a cabo detenciones. Cuando las manifestaciones continuaban, miembros de los “colectivos” llegaban al lugar, a menudo con armas de fuego, para intimidar o atacar a los manifestantes.
Desde las elecciones de julio, más de 2.000 personas vinculadas a las protestas poselectorales o con actividades de oposición política y defensa de los derechos humanos han sido detenidas. Muchos han sido detenidos por participar en las manifestaciones, ser críticos al gobierno o apoyar a la oposición. Los fiscales acusaron a cientos de personas de delitos definidos de manera amplia en la legislación venezolana como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”, que conllevan penas de hasta 30 años de cárcel.
A menudo, las personas detenidas se han enfrentado a procesos plagados de abusos. Las autoridades han negado de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas o se han negado a proporcionar información sobre su paradero a los familiares, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional. Ello ha obligado a las familias a buscar a sus seres queridos durante días o semanas en diversos centros de detención e incluso en morgues. Muchas de las personas detenidas han permanecido incomunicadas y privadas de visitas durante largos periodos; algunas, desde el día de su detención. A la mayoría no se les ha permitido ver a un abogado de su elección, a pesar de que ellos o sus familias lo han solicitado. Otras nunca se reunieron con el defensor público designado por el tribunal mientras estaban detenidas. Además, se les ha negado el acceso a sus expedientes judiciales en repetidas ocasiones. Muchas fueron acusadas en audiencias virtuales y grupales, lo que vulnera su derecho al debido proceso.
El 23 de octubre, las fuerzas de seguridad detuvieron a Sofía Sahagún Ortiz, una ciudadana hispano-venezolana, cuando se disponía a abordar un avión en el aeropuerto de Caracas. El abogado de la familia solicitó información sobre su paradero al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, que se negaron a proporcionar información. A mediados de diciembre, las autoridades permitieron a Sahagún Ortiz hacer una llamada a su familia. Ella les dijo que estaba detenida en una estación de policía de Caracas. En enero, la Defensoría del Pueblo informó a la familia que, en diciembre, había sido presentada en una audiencia virtual ante un juez que conoce casos de terrorismo y que al día siguiente había sido trasladada al Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. Al momento de redacción de este informe, Sahagún Ortiz seguía detenida, enfrentando cargos penales, incluyendo “financiamiento del terrorismo”.
Según el Ministerio Público, aproximadamente 2.000 personas que fueron detenidas tras las elecciones han sido excarceladas. Muchas han sido obligadas a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su detención o los procesos judiciales. En algunos casos, también se les obligó a grabar videos diciendo que sus derechos habían sido respetados durante la detención.
A principios de agosto, agentes de seguridad con uniformes negros se llevaron a Estuardo Pérez Olmedo (seudónimo), un defensor comunitario de derechos humanos, de su casa. Le dijeron que cumplían una “orden presidencial”. Durante cuatro meses, fue trasladado a seis centros de detención distintos, donde se enfrentó a malas condiciones, incluyendo falta de acceso a agua, comida y medicamentos. Las fuerzas de seguridad lo presionaron para que acusara falsamente a figuras de la oposición de organizar las protestas. En noviembre, Pérez Olmedo se enteró de que lo acusaban de provocar incendios durante las protestas que ocurrieron cerca de su casa los días 29 y 30 de julio. Él negó cualquier implicación, pero fue acusado de terrorismo e incitación al odio. En diciembre, al ser liberado, lo obligaron a firmar un documento en el que afirmaba que no se habían violado sus derechos. El proceso penal en su contra sigue abierto.
La represión poselectoral ha obligado a funcionarios electos, autoridades locales, coordinadores de campaña, personal de los centros de votación, defensores de derechos humanos y periodistas a abandonar el país. Muchos buscan protección en el exterior enfrentando sistemas de asilo plagados de retrasos en América Latina y procesos de reasentamiento hacia Estados Unidos que han sido suspendidos por el gobierno de Donald Trump.
Una década después de que Maduro asumiera el poder, los esfuerzos nacionales e internacionales para proteger los derechos humanos en Venezuela se encuentran en un momento crítico. Pese a las críticas de la mayoría de los gobiernos contra el autoritarismo de Maduro, la represión en Venezuela no ha hecho más que intensificarse.
Años de diversas políticas internacionales y locales respecto de Venezuela (desde la “máxima presión” durante la primera administración del presidente Donald J. Trump en Estados Unidos hasta las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, respaldadas por la administración Biden, que contribuyeron a que se realizaran las elecciones de 2024) no han logrado una transición hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos. En un contexto de crecientes crisis globales, los fracasos del pasado pueden provocar una parálisis futura: es decir, el abandono de las iniciativas para proteger los derechos en Venezuela y la normalización de las graves violaciones de derechos humanos, las elecciones injustas y la represión política por parte del gobierno de Maduro.
La actual administración de Trump ha buscado la cooperación de Maduro en materia migratoria y la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, mediante gestiones diplomáticas y sanciones sectoriales. Algunas declaraciones y decisiones adoptadas recientemente por el gobierno de Estados Unidos muestran indicios preocupantes de que estaría priorizando estos dos objetivos por encima de esfuerzos más amplios para promover los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela. Dado el peso diplomático de Estados Unidos en la región y el creciente rechazo hacia la migración en América Latina, es probable que otros gobiernos adopten enfoques similares, relegando a un segundo plano las políticas basadas en principios hacia Venezuela. Al mismo tiempo, Colombia y otros países fronterizos con Venezuela podrían verse en la necesidad de buscar la cooperación de Maduro en diversos temas, incluyendo aquellos relacionados con seguridad.
Es probable que Maduro utilice esta cooperación a corto plazo para intentar legitimar su concentración de poder. Con ello, sentaría las bases para aumentar la represión en Venezuela, lo que podría causar nuevos éxodos de venezolanos, que se sumarían a los millones que ya han abandonado el país en la última década.
En lugar de abandonar la defensa de los derechos humanos en Venezuela, los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos deberían construir sobre los limitados avances alcanzados hasta el momento. Las elecciones de julio de 2024 y lo que ocurrió posteriormente privaron al gobierno venezolano de cualquier legitimidad democrática y contribuyeron a impulsar una renovada condena global sobre los abusos de Maduro. Esto se debe, en gran medida, a los valientes esfuerzos de venezolanos que se arriesgaron a sufrir, y en algunos casos sufrieron, graves violaciones de derechos humanos. Muchas de sus historias están documentadas en este informe.
Una cuestión fundamental es que, hasta la fecha, los esfuerzos tanto internacionales como locales no han logrado alterar los incentivos internos del régimen de Maduro, que premian a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas, para asegurar su lealtad, mientras castigan, torturan y obligan a exiliarse a los críticos, opositores e incluso a los miembros de las fuerzas de seguridad que apoyan la democracia y los derechos humanos.
Para desmontar estos incentivos, los gobiernos extranjeros deberían apoyar plenamente los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto pasa por la imposición sanciones individuales y el apoyo al trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y de la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal está investigando posibles crímenes de lesa humanidad en el país. Este apoyo implica defender el trabajo y la independencia de la CPI, especialmente a la luz de las recientes sanciones impuestas contra el tribunal por la administración de Trump.
Asimismo, la comunidad internacional debería explorar maneras de limitar la asistencia de gobiernos extranjeros a la represión en Venezuela. Esto incluye a las autoridades cubanas que, según evidencia compilada por la FFM, “entrenaron, asesoraron y participaron en actividades de inteligencia y contrainteligencia” junto con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela y brindaron entrenamiento al SEBIN.
Los gobiernos extranjeros también deberían asegurarse de que cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro busque mejoras verificables, aunque sean graduales o por etapas, en materia de derechos humanos; particularmente en la liberación de personas, tanto nacionales como extranjeras, que han sido forzosamente desaparecidas o detenidas arbitrariamente.
Es importante que la comunidad internacional amplíe su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil venezolana, a los periodistas independientes y a otras personas que defienden la democracia y los derechos humanos. También debería ampliar urgentemente las medidas de protección para quienes se ven obligados a abandonar el país como consecuencia de la persecución y otras formas de abuso. En particular, el gobierno del presidente Trump debería restablecer las fuentes de asistencia económica que eran claves para estas organizaciones y que fueron suspendidas como parte de una reducción más amplia de la asistencia internacional de Estados Unidos. También debería considerar el restablecimiento del estatuto temporal de protección (TPS, por sus siglas en inglés) y los programas de reasentamiento para los venezolanos que han huido de su país. Los gobiernos latinoamericanos y europeos deberían subsanar las deficiencias en la financiación y ampliar el alcance de los programas para proteger a los venezolanos que huyen.
Con 8 millones de venezolanos en el exterior, la situación en Venezuela es la crisis de derechos humanos con más consecuencias para el resto del hemisferio occidental. La región no puede rendirse ni dejar de apoyar lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.