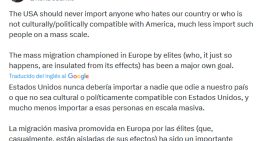Publicado: diciembre 3, 2025, 5:00 am

La esquina tiene esa impronta inolvidable. Un frente extenso de ladrillo a la vista, gastado por los años y las experiencias a cuesta. Este sitio supo ser varias cosas, restaurante, pulpería, hogar de tertulias interminables. Ahora, alberga un nuevo proyecto en San Antonio de Areco, novedoso por su contenido, pero siempre con un pie en las tradiciones. El primer golpe es el aroma. Apenas se abre la puerta, un aire frío arrastra una mezcla de aromas que anuncia piezas que maduraron mucho antes de que este local abriera sus puertas. La luz cálida recorta cámaras colmadas y la barra frente al piso de pinotea que deja entrever embutidos madurando en un sótano inesperado. Cerdo Rojo tiene algo de lugar descubierto más que creado: un espacio que da la sensación de haber estado ahí, esperando a que alguien lo revelara.

La historia, sin embargo, no empieza en esta esquina de Alsina y Fitte, ni en los jamones colgados con una paciencia antigua. Empieza mucho antes, en granjas y galpones donde Guillermo Lloveras y Alberto De Lorenzi pasaron años dedicados a la genética porcina. Una actividad silenciosa, meticulosa, que los acostumbró a los tiempos largos y a mirar la carne desde un ángulo que en la Argentina casi nadie miraba. “Sabíamos que teníamos que abrir camino en la calidad de la carne porcina. En Argentina nadie hablaba de eso, y en el mundo es un tema central”, recuerda Lloveras. Habla de un mercado que paga más por las carnes RFN —rosadas, firmes y no exudativas—, muy valoradas en Japón, Corea o Tailandia, donde el consumo se orienta a cortes equilibrados, jugosos, con grasa bien distribuida.

Ese contraste con el mercado local era evidente. Mientras la industria se concentraba en producir carne magra y eficiente —adaptada a procesos y no al paladar—, ellos seguían la pista de algo distinto. “La máquina de producir cantidad de carne se divorció de la preferencia del consumidor”, explica Lloveras. “Cuando la gente elige carne, quiere sabor, jugosidad, aroma, grasa en equilibrio. Y sin embargo fuimos hacia cortes cada vez más secos”. El desfasaje entre lo que se producía y lo que se deseaba se volvió una idea fija. Si esa carne no existía en el mercado argentino, habría que construirla.

La primera decisión fue abrir, en 2016, una carnicería en Areco. No era un movimiento desesperado ni un salvavidas económico. “Era agregar valor y construir estabilidad”, dice De Lorenzi. Tenían la convicción de que, si la gente probaba una carne de cerdo distinta, la iba a elegir. Pero no era solo vender: era enseñar. Nuevos cortes, nuevas formas de cocción, nuevas texturas. En un pueblo profundamente bovino —donde varios les recomendaron no hacerlo—, la propuesta era casi contracultural.
Funcionó. La carnicería encontró su lugar y, sin proponérselo, empezó a llamar la atención de cocineros de Buenos Aires. Primero fue la curiosidad de quienes buscan productos honestos, con una historia detrás. Luego llegó una validación que no esperaban: Don Julio y El Preferido se interesaron por esas carnes. Fue un punto de inflexión. Los convocaron para que le explicaran a todo el equipo —desde el bachero hasta el último mozo— por qué esa carne era distinta. “Ahí entendés el nivel de cuidado que tienen. Te explican de dónde viene cada aceituna, cada aceite, cada helado que sirven. Ese respeto por el producto te retroalimenta”, cuenta Lloveras, todavía sorprendido por la minuciosidad de esos proyectos gastronómicos.

La experiencia porteña les dio perspectiva. No se trataba solo de producir una carne distinta: se trataba de construir un relato de origen. De entender de dónde venía cada cosa y cómo se contaba. Fue entonces cuando la charcutería apareció no como una idea aislada, sino como una consecuencia natural. Lloveras y De Lorenzi ya estaban moldeados por la genética, una actividad donde nada sucede rápido. Importar material genético puede llevar años; ver resultados concretos, aún más. “En genética es imposible apurarse. Los tiempos largos forman parte de nuestra estructura mental”, admite De Lorenzi. Traen ejemplos que suenan a prueba de paciencia: siete años para lograr una importación desde Canadá, cinco años perdidos con España, dos más para habilitar un certificado veterinario internacional. “Estamos entrenados para esperar”, dicen. En la charcutería ese entrenamiento encontró un nuevo territorio.

Hoy, en las cámaras de Cerdo Rojo, conviven jamones que maduran entre seis y doce meses con piezas que necesitan entre dieciocho y veinticuatro. No hay apuros. “Queremos un producto cuidado desde la materia prima hasta el proceso, casi como una pieza de joyería”, dice Lloveras. La frase no es grandilocuente: describe con exactitud el modo en que trabajan. Todo se hace con un nivel de detalle que vuelve visible la experiencia acumulada en ingeniería genética, investigación y selección animal.
Ellos hablan de una forma de producir carne porcina con identidad, marmoleo, firmeza y un tipo de grasa que acompaña al sabor en vez de enmascararlo. No buscan exclusividad: quieren que ese estándar se replique. “Cerdo Rojo es la charcutería, sí, pero la idea de fondo es promover las carnes Duroc GP. Es un sello que otros productores pueden usar si trabajan con este paquete tecnológico”, explica Lloveras. Lo imaginan en Tucumán, en Oncativo, en cualquier punto donde haya productores dispuestos a asumir esa búsqueda.

La tentación de imitar modelos europeos estuvo presente desde el principio, pero la descartaron rápido. “No tiene sentido copiar un jamón ibérico. Lo honesto es ver qué va bien en nuestra región y contar esa historia”, sostiene De Lorenzi. Esa región es la llanura pampeana, a la que definen como “un territorio con poca prensa”, donde la mayoría de los cerdos del país se cría y se alimenta con maíz y soja que también son de acá. Ese origen, lejos de resultar un límite, se volvió su identidad. Un cruce entre tradición europea y cultura criolla, entre salazones ancestrales y sensibilidad contemporánea. Una mezcla que ellos comparan con la música que suena en el local: rock nacional, algo de folklore, cierto pulso moderno que no rompe con nada pero resignifica todo.
El local, que demandó tres años de obra, acompaña esa brújula. No parece un bar ni una tienda gourmet. Es otra cosa. Una sala donde el producto toma el centro, una cava subterránea fría y silenciosa, una iluminación que no invade. Un espacio donde se puede comprar en formato “súper”, seleccionando los productos y guardándolos en un canasto, o también agarrando una tabla y un cuchillo para comer allí mismo lo que uno va eligiendo de las estanterías. A eso se suma una carta corta —y bien pensada— de tablas y sándwiches que vale la pena explorar.

Entre las propuestas más celebradas aparece Don Segundo, una tabla generosa para dos personas que combina salame, chorizo seco, mortadela, bondiola, tambo criollo y parmesano, berenjenas, leber y aceitunas. También está Puente Viejo, con jamón cocido, lomo, salame, jamón crudo, sardo y guarniciones que equilibran el conjunto. Y para quien quiera sumergirse de lleno en el sello de la casa, Cerdo Rojo es la opción que reúne jamón crudo, spianata, bondiola, salame, chorizo seco, leber y encurtidos.

Los sándwiches, lejos de ser un complemento menor, tienen ese espíritu de producto que define todo lo demás. El de jamón crudo —con manteca y pan fresco— funciona como un regreso a lo esencial; el de jamón cocido con queso tybo, lechuga y tomate es una versión corregida de un clásico escolar. El de lomo con rúcula, tomates secos, parmesano y oliva es uno de los favoritos, y la mortadela con stracciatella, pesto y rúcula muestra otro registro posible. La bondiola ahumada aparece con pepinos agridulces y mostaza de Dijon, y el de salame —queso tybo, lechuga y tomate— completa la serie con un equilibrio directo y eficaz.

Los encurtidos merecen mención aparte. Ajíes en vinagre, pepinitos naturales, zanahorias, cebollitas, berenjenas y aceitunas que funcionan tanto como acompañamiento como puente sensorial con las piezas que maduran en las cámaras.
Todo esto no pretende construir una carta sofisticada, sino un mapa: un modo de acercarse al producto desde distintos lugares. Como si la genética, la crianza y el tiempo largo que definieron a Cerdo Rojo pudieran traducirse también en pequeñas decisiones cotidianas.

En un contexto donde la discusión por la importación de carne porcina suele reducirse a números y alarmas, ellos eligen otro enfoque. “Argentina produce cerdos sin ractopamina y un tipo de carne que Brasil no hace. En vez de quedarnos llorando la importación, queremos promover nuestras carnes en serio, con estándares RFN y con calidad real”, dice Lloveras.
Cerdo Rojo no viene a ocupar un vacío: viene a desplazar una idea. La idea de que el cerdo es un acompañamiento y no un protagonista. La de que la calidad es un lujo y no un camino posible. La de que el tiempo, en un país acostumbrado a las urgencias, puede ser una herramienta y no un obstáculo.
La puerta vuelve a abrirse. Otra bocanada de aire frío, otra mezcla de humo, sal y tiempo. Afuera, Areco sigue con su ritmo pausado. Adentro, algo empezó a moverse con lentitud deliberada, como las cosas que se hacen sin apuro, con convicción y con una paciencia capaz de cambiar el sabor de lo que vendrá.

Datos útiles
Alsina y Fitte
IG: @cerdorojocharcuteria
Abre martes, miércoles y jueves, de 10 a 13.30 y de 17 a 22. Sábados y domingos, desde las 10 hasta la medianoche.