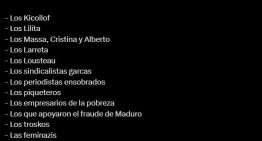Publicado: febrero 3, 2025, 5:00 am
Día tras día, a lo largo del mes de febrero, La Rioja vive una fiesta constante. En toda la provincia, pero sobre todo en las grandes ciudades, como la capital o Chilecito, se celebra La Chaya. Se trata de un ritual heredado de la cultura diaguita que se superpone con el calendario de Carnaval.
Los barrios más tradcionales de cada ciudad convocan a la ceremonia inicial conocida como el Primer Topamiento. Entonces, la siesta se suspende y todos salen a las calles.

El encuentro deja a los particpantes cubiertos de harina, listos para ingresar, como se debe, a los patios chayeros. Allí, la gente se junta a bailar y cantar, a disfrutar los platos típicos y a beber. Empieza un tiempo de agradecimiento, ilusión y deseo. Un tiempo liviano, ideal para los enamoramientos.
Tradiciones & culturas
Debajo del arco chayero –una estructura hecha de caña y adornada con racimos de uvas, bolsitas de harina y vainas de algarrobo–, hombres y mujeres se encuentran (se topan) al son de las cajas. Agradecen al sol, a la luna y a la Pachamama.
“Es una fiesta agraria y religiosa, damos gracias a la tierra por los frutos que nos otorga. Se celebra en febrero porque es un mes de cosecha”, explica Ramón Palacios, integrante de Ramo de Albahaca, un grupo de Chilecito dedicado a la difusión de esta tradición, que trabaja en las escuelas representando cada uno de los momentos de La Chaya.

Los diaguitas, primitivos habitantes de estas tierras, ya realizaban este rito que más tarde fue adoptado por los incas. Con la llegada de los españoles, adquirió nuevos rasgos culturales, principalmente de la mano del catolicismo.
Cada cultura fue modificando La Chaya hasta llegar al formato actual. Si bien en La Rioja se lo recuerda especialmente, está presente en otras provincias, como Jujuy o Catamarca.
El primer topamiento conmemora el desentierro de Pujllay, una divinidad que representa la alegría y la diversión, personificada en un muñeco de trapo.
El último domingo de febrero se lo vuelve a enterrar y todo termina. Desde hace unos años, en algunos lugares se incorporó la costumbre de prenderlo fuego.

Los topamientos se repiten cada domingo y dan color a los días intermedios. “Nosotros empezamos el 31 de enero a la noche para no perder tiempo, porque febrero es corto”, apunta Ramón con una sonrisa. “De hecho, el 1 de febrero es el Día del Chayero”, informa.
¿Por qué febrero? Los diaguitas celebraban en esta época la cosecha de la algarroba, fruto del algarrobo, árbol sagrado para ese pueblo. De las semillas obtenían una harina marrón que se usaba en las comidas; es el caso del patay, una suerte de pan que aún hoy se prepara en La Rioja. Con la algarroba, también se elaboraban bebidas: la añapa, un jugo hecho con agua, y la aloja, una preparación fermentada. Todas ellas forman parte del festejo moderno.

La leyenda
Para entender La Chaya, hay que conocer la leyenda. Es que la festividad responde a una suerte de coreografía muy enraizada en este relato ancestral.
La historia cuenta que Chaya (“rocío de agua”), una joven muy bella, se enamoró de Pujllay, un indio guapo, alegre, pícaro, bailarín y mujeriego. El hombre ignoró sus sentimientos.

Desolada por esta actitud, partió al monte a llorar su pena. La luna (Mama Quilla) se compadeció al verla sufrir y le pidió a Huayra Puca (Viento Colorado) que la llevase a su reino. A la hora de la siesta, Huayra Puca sopló con fuerza, como hoy lo hace el viento Zonda, e hizo desaparecer a la joven. La luna convirtió a Chaya en una nube. Desde allí sigue derramando lágrimas en forma de lluvia o rocío, particularmente en febrero, como una bendición para los agricultores.
Recién entonces, Pujllay advirtió el amor de Chaya y comenzó a buscarla de tribu en tribu, arrepentido de su vida de Don Juan. Jamás la encontró y murió de pena.
Los pasos
Con esta historia en mente es más fácil entender el espíritu de cada una de sus etapas, donde intervienen diferentes personajes.
La Chaya se inicia con el desentierro de Pujllay, personificado en el muñeco de trapo, que sale de la tierra para integrarse al primer topamiento. En esa instancia se relata el nacimiento de Chaya, representada por una guagua (niña) hecha de masa dulce de arrope. El cura chayero la bautiza mientras el ambiente se envuelve en aromas de incienso, eucaliptus y albahaca.

Luego tiene lugar el topamiento con la intervención de todos los concurrentes. “Cada muchacho del pueblo se convierte en Pujllay”, cuenta Ramón. “Él es la alegría que nos llega al cuerpo, por eso después andamos de fiesta en fiesta. A su vez, cada niña se convierte en Chaya. Los enamoramientos entonces están a la orden del día ,pero muchas veces esos amores duran a lo largo de La Chaya y después se van”, concluye.
En febrero todos se predisponen de una manera particular. “Nosotros esperamos que llegue gente de afuera, amigos, parientes, turistas. Hay un montón de reuniones en la ciudad, corsos y patios chayeros donde la gente se junta para festejar. También hay espacios abiertos al público, como una suerte de peñas”, explica. Todos participan y es normal llegar a la oficina con restos de harina en el pelo, incluso en el rostro, señales que delatan la noche anterior.

La fiesta es casi ininterrumpida. Se baila, se canta y se come rico. Las variantes de la cocina tradicional –locro, empanadas y humitas– suelen acompañarse del plato principal de La Chaya: la cabeza de vaca guateada, que se cocina enterita, cubierta de masa, en un pozo hecho en la tierra y a fuego lento. Si se anima, dicen que es deliciosa.
Para salir a festejar existe una regla de oro que es preciso tener en cuenta para evitar malos entendidos. Aquellos que tienen el corazón “ocupado” deben poner un ramito de albahaca en su oreja izquierda. Aquellos que van por libre, lo harán en su oreja derecha. Según la tradición popular, la albahaca ahuyenta los malos espíritus y atrae el amor.
El Grupo Cultural Ramo de Albahaca nació en 2008. Está integrado por mujeres y hombres, cantores de coplas y vidalas, poetas, escritores y parejas de danzas folclóricas; también tienen un taller de cajas chayeras.
Si visita Chilecito fuera de esta temporada, podrá revivir la fecha con la representación que llevan a cabo en el Salón Gonzaleano, ubicado en el centro de la ciudad. Sólo es cuestión de reservar la actividad con tiempo.
“Para los chileciteños, La Chaya es una celebración netamente religiosa y de agradecimiento: el rociar con agua y empolvarse con harina es desear el bien a la otra persona. La Chaya no es tirarse harina en los ojos, es una caricia en la mejilla del otro, es sembrar amistad, amor y afecto”, concluye el grupo en su libro La Chaya de Chilecito, su historia y tradición.

Datos útiles
- Grupo Cultural de Chayeros Ramo de Albahaca. T: (3825) 43-3648