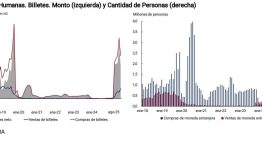Publicado: septiembre 28, 2025, 2:00 pm
La cuenca amazónica, los glaciares andinos, los páramos sudamericanos, las islas tropicales y los grandes ríos de América Latina y el Caribe alimentaron durante años la ilusión de que esta región –verde y azul cuando se observa desde el cielo– es uno de los lugares más privilegiados del mundo en materia de seguridad hídrica. Sin embargo, cuando se mira de cerca, su realidad es distinta.
Una investigación desarrollada por los medios de comunicación del Grupo de Diarios América (GDA), que reúne a 12 periódicos y casas editoriales relevantes y de mayor alcance en la región, muestra que para América Latina el agua es una paradoja. En medio de una vasta riqueza natural, los países enfrentan crisis crecientes de escasez, desigualdad en el acceso, contaminación, mala gestión y vulnerabilidad frente al cambio climático.
El problema es evidente. América Latina y el Caribe concentran enormes reservas de agua, pero millones de personas no la reciben en sus hogares. La contradicción se repite con diferentes matices y causas: desde la infraestructura colapsada en Venezuela, la sobreexplotación de acuíferos en México y la crisis de potabilización en Uruguay hasta la pérdida acelerada de glaciares en Perú. El panorama deja una advertencia hacia el futuro: contar con ríos caudalosos o montañas cargadas de agua no garantiza la seguridad hídrica para las próximas generaciones, un asunto que se contrapone con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030.

Sequías históricas y racionamientos
Brasil, el país más grande, poblado y biodiverso de la región, concentra algunos de los mayores caudales de agua dulce del planeta. Un completo paraíso. No obstante, en los últimos años se convirtió en un ejemplo claro de los efectos de la crisis climática en el continente. Según datos de O Globo, las estaciones secas en la Amazonia y el Pantanal –el humedal tropical más grande del mundo– son cada vez más prolongadas, mientras que los períodos de lluvia se acortan y se intensifican: se han volvieron más violentos y concentrados.
La sequía de 2024 en la Amazonia golpeó al 70% de los municipios de la región: 79 enfrentaron sequía severa y 69, sequía excepcional, la categoría más grave. En total, 3978 ciudades brasileñas (el 71% del país) reportaron afectaciones. Con los ríos secos, muchas comunidades amazónicas quedaron aisladas y debieron recibir donaciones por vía aérea. Y el impacto no se limitó al consumo humano: en el sur y centro-oeste, la agricultura y la generación hidroeléctrica se desplomaron por la escasez de agua.
La sequía y el calor provocaron incendios forestales históricos que, el año pasado, arrasaron más de 30 millones de hectáreas –un área mayor que Italia– y aumentaron la contaminación del aire en ciudades enteras. La deforestación, el aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias pusieron en riesgo uno de los mayores tesoros de Brasil: sus inmensos ríos, vitales para su futuro.
Más al norte, Colombia, no obstante ser uno de los países más lluviosos del planeta, con seis veces más agua que el promedio mundial, lleva años atravesando sequías y dificultades en el acceso en muchos de sus territorios. El más reciente “Estudio nacional del agua” revela que casi una quinta parte de sus municipios es vulnerable al desabastecimiento. Entre 1998 y 2021, más de 500 municipios sufrieron escasez en temporada seca, y otros 800 durante lluvias debido a inundaciones y daños en acueductos.

Uno de los casos más recientes fue el de Bogotá: la capital vivió durante un año un racionamiento sin precedentes del servicio de agua potable porque los embalses que la surten desde la Orinoquia estaban en niveles históricos bajos. La paradoja es que el agua que cae en los páramos –Colombia es el país con más ecosistemas de este tipo en el mundo– y selvas no llega de forma adecuada a las ciudades por deforestación, contaminación y falta de infraestructura en algunas zonas.
Expertos como Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Ambiente colombiano y experto en política ambiental, y Patricia Bejarano, científica y directora de Paisajes Sostenibles de Alta Montaña de Conservación Internacional, coinciden en que la solución pasa por proteger los páramos y bosques, entender que “el agua no viene del tubo, viene de los ecosistemas” y combinar soluciones basadas en la naturaleza con nuevas infraestructuras. Diego Restrepo Zambrano, experto en ciencias del agua, agrega un punto: “Es urgente incluir al cambio climático en las políticas públicas”.
A eso se suma el desconocimiento sobre los acuíferos subterráneos, algo que se convirtió en un inminente riesgo: 175 municipios de Colombia dependen de ellos y no hay hoy estudios suficientes sobre su sostenibilidad. En México, al contrario, se sobreexplotan.
Un racionamiento similar vivió la isla de Puerto Rico, entre 2015 y 2020, cuando sequías severas obligaron a limitar el servicio de agua, lo que afectó a más de un millón de personas. El año pasado, el 55% del territorio enfrentó sequía moderada.
Y en 2023, otra capital latinoamericana padeció una situación semejante. Según reseña El País, aunque Uruguay parecía inmune a la escasez, por estar rodeado de ríos y con grandes acuíferos subterráneos, Montevideo y su área metropolitana vivieron la peor crisis hídrica de su historia: el agua de la llave salió salada por la falta de lluvias y la necesidad de extraer del Río de la Plata, al que llegan corrientes del Atlántico que lo convierten en estuario.

El embalse Paso Severino, que alimenta a la planta de Aguas Corrientes, la principal del país que abastece a más de 1,7 millones de habitantes, se vació a niveles críticos. Los supermercados, durante ese año, racionaron la venta de botellas. Los filtros hogareños no servían para quitar el exceso de sodio. Y mientras tanto, el 50% del agua potabilizada se perdía en cañerías deterioradas.
Para Marcel Achkar, geógrafo uruguayo, la crisis fue un fracaso de gestión más que de una escasez real. “Ya en 2022 había evidencia científica suficiente para actuar. Se esperó a que lloviera, como en el siglo XVI, en lugar de tomar medidas modernas de gestión”, detalla. Hoy el debate está en torno a nuevas infraestructuras, desde una represa en Casupá, dos horas al norte de Montevideo, hasta una planta potabilizadora en el Río de la Plata, que puedan ofrecer una mayor seguridad ante un escenario que sin duda no es prometedor hacia el futuro.
Superado ese momento, el debate político giró en torno a nuevas infraestructuras. El expresidente Luis Lacalle Pou había promovido la construcción de una planta potabilizadora en el Río de la Plata, pero, tras asumir el Frente Amplio el gobierno, en marzo pasado, esta opción fue descartada. Se decidió la creación de una represa en Casupá, dos horas al norte de Montevideo, como el mejor camino para ofrecer una mayor seguridad ante un escenario que sin duda no es prometedor hacia el futuro.
Más al sur, en la Argentina, las sequías severas afectaron al sector productivo. El 2022 fue uno de los años más secos desde 1961: más de la mitad del territorio nacional estuvo bajo algún grado de sequía. Productores agropecuarios de Santa Fe y Santa Cruz, en el centro y sur del país, aseguraron que las enormes pérdidas económicas y financieras los obligaron a vender sus terrenos o a reconvertir sus campos a cultivos como el algodón. La problemática se complejiza con el acceso al agua potable. Víctor Pochat, presidente del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, advierte que alrededor del 20% de la población no tiene acceso a agua segura, una falencia que se acentúa incluso en el conurbano bonaerense.
Desigualdad y falta de infraestructura
Ese problema de acceso al servicio de agua es otro de los desafíos comunes en América Latina y el Caribe. Y en varios países aún es un asunto sin solución.
En la otrora próspera Venezuela, la crisis del agua refleja la magnitud del deterioro generalizado de los servicios públicos, según datos de El Nacional. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 77% de la población tiene acceso limitado al agua y el 11% carece por completo del servicio. En la última década, la cantidad de agua distribuida se redujo en más del 60%, mientras que el funcionamiento de los sistemas de bombeo y tratamiento cayó un 90%.

En ese sentido, la calidad del agua para los venezolanos también está comprometida. En el estado de Bolívar, en el suroriente, se detectaron altos niveles de contaminación microbiológica en escuelas y centros comunitarios. El colapso derivó en protestas constantes: solo en agosto de 2023 se registraron 48 manifestaciones por falta de agua.
Hoy, los estados más afectados son Nueva Esparta, Anzoátegui, Falcón, Aragua y Lara, donde las familias pueden pasar hasta 25 días sin agua corriente. En Caracas, apenas dos de cada diez surtidores públicos funcionan y los bomberos carecen de suministro para atender incendios. Los hogares en esa ciudad deben destinar entre 30 y 50 dólares al mes en camiones cisterna, un gasto desproporcionado en medio de la crisis económica.
En Perú, la abundancia de ríos amazónicos contrasta con la realidad cotidiana de 3,3 millones de personas que carecen de agua potable. Un informe de El Comercio retrata escenas dramáticas: familias que deben caminar largas distancias para abastecerse de cisternas, depósitos improvisados que se convierten en focos de mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue o comunidades indígenas que dependen del agua de lluvia o de ríos contaminados.
La desigualdad territorial es profunda. Mientras la selva tiene agua en abundancia, carece de infraestructura; en cambio, regiones áridas como Ica dependen de acuíferos sobreexplotados que corren el riesgo de agotarse en pocos años. Loreto, Ucayali y Pasco son las zonas con menor cobertura de agua potable, con índices que no superan el 28%.
Expertos como Alberto Cairampoma y Roy Cóndor, consultados por El Comercio, coinciden en que la crisis es estructural: la débil gobernanza, la alta rotación de funcionarios encargados de solucionar estas problemáticas, los proyectos paralizados y la falta de planificación mantienen al país en un escenario cada vez más negativo en términos de seguridad hídrica.

En la Argentina, la situación hídrica también está marcada por profundas desigualdades regionales, según informa LA NACION. Mientras que la provincia de Buenos Aires y la región del Litoral cuentan con abundante agua –aunque frecuentemente contaminada por desechos urbanos, agropecuarios e industriales–, dos tercios del territorio nacional son áridos o semiáridos.
Vacíos legales en el Caribe y Centroamérica
Si se mira hacia Centroamérica, esta problemática tiene varias aristas. Costa Rica presume una cobertura del 93% en agua potable, pero la cifra esconde desigualdades. En algunos cantones, la división administrativa de segundo nivel del país, la cobertura no llega al 60%. Según datos de La Nación, la sequía de 2023 redujo más del 80% de las fuentes superficiales, de las cuales depende la mitad del consumo nacional.
Las pérdidas por fugas y conexiones ilegales superan el 50% del territorio costarricense. En la Gran Área Metropolitana, que incluye las conurbaciones de las cuatro ciudades más grandes de ese país, el déficit hídrico ronda el 20%, mientras que, en Guanacaste, en la costa del Pacífico norte, la presión por el turismo y la agroindustria agudiza la sobreexplotación. En el Caribe sur del país, además, la contaminación por aguas residuales sin tratamiento afecta la calidad del recurso.
Para John Diego Bolaños, investigador de la Universidad de Costa Rica, el país enfrenta problemas de gestión y planificación. “Aunque llueva mucho, las sequías son cada vez más prolongadas y la infraestructura no alcanza. El agua se distribuye de forma inequitativa, privilegiando al turismo o a quienes tienen más recursos”, explica. Cabe anotar que solo el 15% de la población tiene infraestructura que permita el tratamiento de sus aguas residuales, una deuda estructural que compromete la sostenibilidad del país.
En El Salvador, la situación no es muy diferente. El 27,9% de los habitantes no reciben agua a través de sus cañerías, según reseña La Prensa Gráfica. Ambientalistas como Adela Bonilla y Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, puntualizan que el servicio es precario y se distribuye de forma racionada incluso donde existe. A esto se suma una infraestructura en crisis: la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) reconoce que en San Salvador se pierde el 50% del agua por fugas en tuberías obsoletas, lo que agrava la escasez y refleja décadas de falta de inversión pública en el sector.
La contaminación del agua representa otro eje crítico en este país. Luis González, de la ONG Unidad Ecológica Salvadoreña, alerta que los cuerpos de agua del país están contaminados con heces fecales, metales pesados y agroquímicos, lo que causa que el 95% de las aguas superficiales sean inseguras para el consumo humano. Además, existe una distribución inequitativa, según los expertos consultados, pues sectores industriales acaparan la mayor parte del recurso, mientras comunidades empobrecidas carecen de acceso regular.
La recién aprobada Ley General de Recursos Hídricos (2021) es señalada por expertos como un factor de controversia, pues ambientalistas advierten que la normativa carece de un enfoque de derecho humano al agua, tiene una visión mercantilista y presenta vacíos que limitan la participación ciudadana. Los expertos concluyen que, sin una gobernanza adecuada, inversión estatal sostenida y una gestión que priorice el acceso equitativo y la sostenibilidad ambiental, la crisis del agua en El Salvador continuará profundizándose.
Y en el Caribe hay casos como el de República Dominicana, que, aunque cuenta con seis grandes regiones hidrográficas y una red de presas y acueductos, tiene serias desigualdades. En 2024, si bien la producción de agua potable alcanzó los 51 millones de metros cúbicos en 2024, su distribución refleja fuertes disparidades territoriales. Un informe de Listín Diario señala que la nación insular padece de una sequía estacional agravada por el cambio climático, lo que redujo las precipitaciones de manera significativa. Para muchos de sus habitantes, la situación es crítica: el 78% de la población se abastece de la red pública, pero solo el 26% recibe servicio continuo las 24 horas.
Las regiones más afectadas por la escasez son las del suroeste y el noroeste, donde subregiones como Valdesia, Enriquillo, Cibao Norte e Higuamo presentan alto riesgo de sequía, exacerbando la vulnerabilidad de comunidades que ya sufren pobreza y limitaciones en el acceso al recurso. Mientras Santo Domingo y Santiago lideran la producción, provincias como Pedernales, Elías Piña e Independencia –ubicadas en el sur– registran los volúmenes más bajos. Nueve de las 31 provincias ya sufren de “escasez crónica” y se proyecta que esta cifra aumente a 16 para el cierre de 2025.
Sobre esto hay especial atención en el sector agrícola, que utiliza el 82% del agua nacional, pero desperdicia el 70% debido a sistemas de riego ineficientes. El gobierno dominicano impulsa el “Pacto por el Agua 2021-2036″, que busca invertir 8500 millones de dólares en 15 años para mejorar la infraestructura hídrica. Sin embargo, el país arrastra décadas de vacíos legales e institucionales: 18 instituciones intervienen en la gestión del agua sin una autoridad unificada, lo que genera duplicidad y falta de coordinación. Expertos como el ingeniero Milton Martínez González reclaman una autoridad nacional del agua que priorice el interés común sobre los particulares y enfrente desafíos como la sobreexplotación, la contaminación y los efectos del cambio climático.

Cambio climático, un acelerador de escasez
Rodeado del Caribe azul, Puerto Rico enfrenta una creciente inseguridad hídrica que empeoró por los recientes desastres naturales que azotaron a este pequeño territorio insular. Datos investigados por El Nuevo Día revelan que los patrones de lluvia cambiarán de forma drástica en el futuro, pues se proyecta un 20% menos de precipitaciones en los próximos 25 años. Las sequías, que antes ocurrían cada dos décadas, ahora se presentan cada cinco años.
A esto se suma la sedimentación de los embalses —agravada por el huracán María en 2017—, la intrusión salina por el aumento del nivel del mar y una alarmante pérdida de agua: la Autoridad de Acueductos ha perdido el 66 por ciento del agua que produce en fugas, roturas o conexiones ilegales.
Puerto Rico, que ya figura entre los diez territorios más afectados por la crisis climática, según Germanwatch, enfrenta un futuro donde los acuíferos estarán cada vez más comprometidos y la población deberá adaptarse a un escenario de menor disponibilidad.
En la Argentina, el cambio climático intensificó los fenómenos extremos: lluvias hasta un 30% más intensas causan inundaciones recurrentes, sobre todo en el norte bonaerense, donde las ciudades no están preparadas. La expansión urbana desordenada agrava el problema, al obstaculizar el natural escurrimiento del agua.

Y en México, la crisis por el agua se convirtió en una enfermedad que empeora con los años. En el primer semestre de 2025, pese a una leve tregua de lluvias que elevó el nivel de las represas al 65%, más del 40% del territorio seguía en sequía (al 15 de marzo de 2025). El norte y noroeste –Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California– viven bajo condiciones casi permanentes de aridez.
En la Ciudad de México, el fantasma del “día cero”. cuando se prevé que la capital se quede sin agua suficiente, es cada vez más real. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) advierten que el volumen de agua por habitante cayó de 191 metros cúbicos en 2005 a 139 en 2025. La sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de ríos como el Lerma y el Atoyac, y la corrupción en la gestión agravan la crisis, según documenta El Universal.
La escasez también genera fenómenos de ilegalidad: en Ecatepec, al norte de Ciudad de México, surgieron sistemas clandestinos para vender agua a los vecinos, mientras en Sonora, en la frontera con Estados Unidos, la tribu yaqui denuncia que su río está seco y los proyectos oficiales no cumplen lo prometido. Aunque el gobierno lanzó programas de tecnificación y tratamiento, las proyecciones señalan que para 2030 la disponibilidad promedio anual de agua caerá por debajo de los 3000 metros cúbicos por persona, tres veces menos que en 1960.
Una paradoja con solución
El balance regional es contundente. América Latina y el Caribe no tienen un problema de carencia absoluta de agua, sino de mala gestión, desigualdad, degradación ambiental y vulnerabilidad al cambio climático.
Como regla casi generalizada, en la mayoría de los países de la región la sequía se intensifica y se vuelve más recurrente; la infraestructura envejecida y con pérdidas es un factor común; la distribución inequitativa privilegia a sectores como el turismo, la industria o la agroexportación, en detrimento de comunidades rurales e indígenas; y los gobiernos reaccionan tarde, con proyectos paralizados, falta de coordinación y débil gobernanza.
Y aunque la región esté encerrada en una paradoja, esta problemática no es una fatalidad inevitable. Este balance del GDA muestra que, en la mayoría de los casos, la crisis responde a una combinación de cambio climático y mala gestión, un binomio que puede mitigarse con planificación, inversión y protección de ecosistemas.
Proteger páramos, selvas y glaciares; reparar fugas, invertir en saneamiento, diversificar las fuentes con acuíferos y aguas lluvias y garantizar equidad territorial son pasos indispensables. Pero, sobre todo, entender el agua como lo que es: un bien público esencial, no un privilegio de pocos. Solo así se puede cambiar el futuro de una región rica en el recurso más importante del mundo, pero que hoy reparte su riqueza de manera desigual.
(*) Con aportes de los medios del Grupo de Diarios América