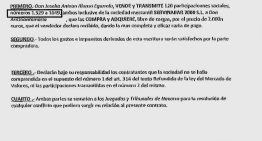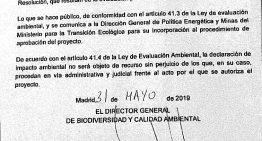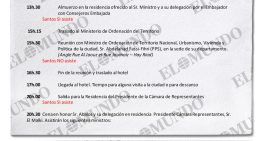Publicado: noviembre 22, 2025, 1:07 am
Cuando todavía no ha cumplido medio siglo de vida, la Constitución, fruto de un delicado proceso político de transición de una dictadura a una democracia, suma hoy en el arco parlamentario casi tantos enemigos y detractores como partidarios. El apoyo social también es más débil que a principios de siglo entre unas nuevas generaciones a las que les queda muy lejos el mito colectivo de la Transición, relato fundacional de nuestra democracia. Lo que antes funcionó como un suelo compartido, hoy aparece como un terreno en disputa. La actual voluntad de demolición del llamado despectivamente «régimen del 78», idea que introdujo Podemos y que ha asumido después el sanchismo, está presente en las agendas de una amalgama de fuerzas políticas e ideologías teóricamente dispares entre sí. En ese empeño convergen la extrema izquierda de Sumar y Podemos, el PSOE, la derecha radical de Vox y la gran variedad de nacionalismos periféricos. Todos ellos, aparcando diferencias que antaño parecían insalvables, coinciden en desacreditar el relato de la Transición como punto de encuentro histórico, aquella confirmación colectiva de que una democracia después de Franco era posible, con el objetivo de erosionar la actual arquitectura constitucional.
El Gobierno y sus aliados nacionalistas avanzan hacia un proyecto plurinacional y de tintes confederales, mientras que, enfrente, Vox defiende un modelo de Estado de matriz centralista con devolución de competencias autonómicas. Razones distintas, direcciones contrarias, idéntico efecto político: la ruptura del consenso del 78. Esta ofensiva política y cultural contra el 78, incluida la deslegitimación de la Transición -que junto con la Guerra Civil constituye uno de los dos momentos más trascendentes de la historia de España en el siglo XX-, viene de lejos y tiene varios protagonistas y detonadores: los numerosos casos de corrupción de PP y PSOE; la abdicación del Rey Juan Carlos; el choque con el nacionalismo catalán a partir de la crisis del Estatut y el procés, que enterró el pragmatismo de Pujol; o el descontento con las dos grandes formaciones del bipartidismo tras la crisis de 2008 y la emergencia de los «indignados», expresada en las plazas del 15-M y en el auge de Podemos y Ciudadanos. Dos partidos que parecían destinados a regenerar el viejo sistema y que terminaron, sin embargo, alimentando el desencanto de la última hornada del baby boom.
Pocos años antes del auge y caída de Ciudadanos y Podemos, un momento fundacional de esta lectura desmitificadora de la Transición fue la presidencia de Zapatero y la Ley de Memoria Histórica, que reabrió el debate sobre la Guerra Civil y cuestionó los consensos del 78. Con Zapatero, el PSOE asumió que el pacto constitucional no había restañado del todo las heridas del conflicto y que era necesario dignificar a los olvidados de la Guerra Civil y la dictadura, abordando cuestiones como la exhumación de las fosas comunes. Una tesis en la que Iglesias profundizó después, rompiendo con el legado de Santiago Carrillo y del PCE, y que Sánchez ha terminado por hacer suya.
«El consenso sobre la democracia se rompe en la etapa de Zapatero y la memoria histórica, porque empieza a plantearse que la democracia no viene de la Constitución, sino de la República. Es una tesis de Iglesias, de Monedero, en la Complutense, y que una parte del PSOE asume. La idea de que la Transición fue un pacto entre élites que traicionó al pueblo, y que por tanto nuestra democracia no es completa», explica Ignacio Urquizu, exdiputado del PSOE y profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
El articulista y jurista Juan José Burniol afirma que con Zapatero el espíritu de reconciliación del 78 se olvida y gana terreno la revancha histórica. «Sigue todos los pasos del movimiento que, desde 1930, desembocó en el Frente Popular de 1936: primero, suscribiendo un nuevo Pacto de San Sebastián, esta vez con la izquierda radical-populista, con los separatistas catalanes y vascos de derechas y de izquierdas y con todas las restantes taifas. Segundo, implementando un proyecto plurinacional, dividido en tres fases y un epílogo: la negación de España como nación y la exaltación de la plurinacionalidad del Estado; el establecimiento de relaciones bilaterales o singulares entre las ‘naciones históricas’ y el Estado central; y la mutación constitucional hacia una estructura confederal, por obra y gracia del Tribunal Constitucional».
Mientras, para el filósofo José Luis Pardo, en Zapatero confluyen las tesis contra el 78 de la extrema izquierda -que nunca reconoció la legitimidad de la Transición- y de los nacionalismos periféricos. «Con la promulgación de la Constitución, la mayoría de los españoles comprendió no solo que era posible que en España hubiera una democracia, sino que ya era verosímil cuando aún les parecía increíble. A partir de ese momento, solo una minoría siguió considerando inverosímil esa imagen de España», afirma.
Como contrapunto, el periodista Gregorio Morán, autor de El precio de la Transición (1991) y de Adolfo Suárez, historia de una ambición (1979), entre otros libros, ofrece una lectura más crítica de lo que fue y supuso el pacto del 78. «La invención del espíritu de la Transición parte de una idea muy curiosa: la extinción de la clase política que la protagonizó. Ocurrió como tras un meteorito. Apenas quedó nada y sin que nos diéramos cuenta. Los nietos de la Guerra Civil -o mejor dicho, de la larguísima posguerra- fueron implacables. Víctimas enseñoreadas de una Transición que no les ofrecía nada que no tuvieran; las libertades democráticas no eran suficientes, y la contumacia de sus mayores en no ceder y enfrascarse en la corrupción facilitó la entrada en otra etapa», afirma. Morán cree que uno de los problemas de la Transición, y que condiciona el curso actual de la política española, reside en que «no fue capaz de construir una sociedad civil digna de tal nombre; de ahí derivan desde la fragilidad de los medios de comunicación hasta el hecho histórico, muy importante, de que nadie dimita por incompetencia, corrupción o indignidad, y que adquiera una trascendencia insólita la vía judicial como único recurso».
Si el nacionalismo catalán desempeñó un papel decisivo en el pacto constitucional -con la participación de Miquel Roca y Jordi Solé Tura en la redacción de la Carta Magna-, y si el pujolismo actuó como comodín de la gobernabilidad, pactando alternativamente con PSOE y PP, el proceso independentista rompió con esa tradición y convirtió a Cataluña en un factor de crisis territorial permanente que impide el normal funcionamiento del Estado. José Luis Pardo va más allá y sostiene que el acuerdo de Sánchez con Puigdemont y la posterior Ley de Amnistía representan un punto y final: «Así como la Amnistía de 1977 fue el verdadero comienzo de la Transición, la de 2024 es el comienzo de su reversión oficial. La Constitución ha perdido parte de su función».
Además de los enemigos declarados de la Constitución , existen otras deslealtades que erosionan la democracia española. Así lo señala el jurista Tomás de la Quadra, exministro del PSOE y expresidente del Consejo de Estado. «Al clima de populismo ayudan responsables políticos que, aun siendo sinceramente leales a la Constitución, cancelan materialmente esa lealtad ante el pueblo. Lo hacen cuando se comportan como si concibieran la democracia como la continuación de la Guerra Civil por otros medios, y cuando en el debate público exhiben una ferocidad indescriptible, atribuyendo a sus adversarios las mayores iniquidades, traiciones y maldades, sin mezcla de bien alguno», lamenta.
Llegados a este punto, con un Gobierno determinado a la mutación confederal del Estado, cabe preguntarse si la Constitución se ve abocada a la reforma inevitable o si conserva aún su vigencia. El expresidente José María Aznar tiene claro que sigue siendo un punto de encuentro: «Más que haber olvidado cómo ponernos de acuerdo, hemos olvidado cómo discrepar de forma constructiva. La Constitución lo permite. Como marco para la unidad, convierte a las facciones enfrentadas en partes de un debate sobre cómo proceder juntos».
La cuestión ya no es solo jurídica o histórica, sino política y cultural: si España podrá seguir reconociéndose en un relato compartido o si la batalla por el pasado terminará definiendo, de forma irreversible, el futuro de su democracia.