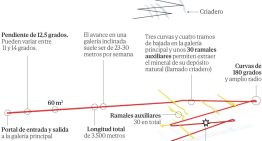Publicado: marzo 28, 2025, 7:07 pm

La sentencia que condenó al futbolista Daniel Alves por agresión sexual era tan endeble para los propios magistrados que la firmaron que gran parte de ella consistía en explicar por qué, pese a constatar que el relato de la denunciante, mantenido hasta el juicio, se desmentía por pruebas objetivas —las grabaciones, las huellas dactilares, los restos biológicos en su boca—, sí se debía dar un valor probatorio suficiente a otra parte sobre lo sucedido en ese espacio privado en el que lo narrado por el acusado (sexo consentido) y por la denunciante (sexo violento e inconsentido) era totalmente dispar. La sentencia usó elementos periféricos —unas pruebas periciales psicológicas, las declaraciones de la amiga y prima de la denunciante, una conversación grabada con un agente de policía y la actitud del acusado al salir del lugar— para llenar esas ausencias probatorias y reconstruir la credibilidad de un testimonio gravemente debilitado.
Todo esto ha sido analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la sentencia del recurso de apelación que ha absuelto al acusado, en el que cuatro magistrados, tres mujeres y un hombre —y qué triste es tener que señalar esto para desmontar argumentos ad hominem—, desautorizan la construcción de la sentencia inicial por la simple vía de señalar sus contradicciones y sus debilidades. Si la denunciante mintió en parte de su testimonio en el juicio oral, para darlo por bueno en la otra parte debía contarse con algo más que un salto de fe. Y lo cierto es que las pruebas biológicas y las huellas del lugar desmentían, o al menos no apoyaban, el relato.
Tampoco lo hacía cierta lesión (que podía tener múltiples causas), porque se incardinaba en el relato condenatorio en una felación negada (pero mantenida por el acusado) que sí contaba con un apoyo objetivo. Ni las declaraciones posteriores de los testigos, vagas y además falsas en aspectos comprobados. Ni una conversación con un agente en la que los magistrados observan una especie de iniciativa, seguramente de buena fe, destinada a incitar el despliegue de un relato incriminatorio que proviene de otros más que de la propia denunciante, imprecisa y renuente, en ese momento inicial, en el que su desasosiego puede tener otros orígenes. Ni tampoco unos informes periciales incapaces de precisar el origen de un padecimiento psicológico. Ni, en suma, el voluntarismo de decidir que una fría conducta del futbolista —que probablemente ha obtenido lo único que quería, sexo— ha de interpretarse como una especie de confesión de culpabilidad, obviando que con ello incurre precisamente en esas generalizaciones y automatismos que tanto se han criticado en las sentencias que establecían un «deseable» comportamiento universal de la mujer agredida, examinada con lupa en los juicios, que la obligaba a comportarse como una víctima modelo.
Esta sentencia no debería ser noticia. El derecho penal civilizado, en la necesidad insoslayable de decidir qué hemos de hacer cuando alguien afirma que otro ha delinquido y cuando hay un equilibrio de pruebas a favor y en contra de un acusado, optó por apostar por la libertad. Optó por presumir la inocencia y dudar a favor del reo, opciones que inevitablemente dejarían crímenes impunes. Sobre todo, esos que acaecen en lugares en los que el rastro de pruebas objetivas se hace más difícil. Optamos, en suma, por un mal menor: dejar a culpables libres, al exigirnos que sólo lo fuera alguien cuando se superase un estándar probatorio.
Por desgracia, llevamos un tiempo en el que cierto discurso ideológico ha decidido que el multiforme mundo real ha de ajustarse a una presunción inatacable que dé valor definitivo a la palabra de quien afirma ser víctima. Es como si quisiéramos combatir el mal, presumiendo que el mal no existe. Porque tan evidente es que existen agresores sexuales, hombres y mujeres que dañan a otros con comportamientos aberrantes, y esto es una forma del mal, como que existen personas que acusan a otras por interés, rencor o delirio, de hechos que no han cometido, para que el vehículo del daño, del mal que quieren infligir, sea el frío e implacable poder coactivo del Estado. Para que hagamos su trabajo sucio. A veces ese sujeto dañino es el propio Estado.
Una sociedad civilizada se ha de negar a ser el vehículo del mal. Esa es su grandeza; y la nuestra. La sentencia no afirma que la denunciante mienta. Afirma que no se ha podido probar que diga la verdad. Y ahí sitúa un paréntesis. Ese paréntesis divide el mundo entre la turba y la razón.